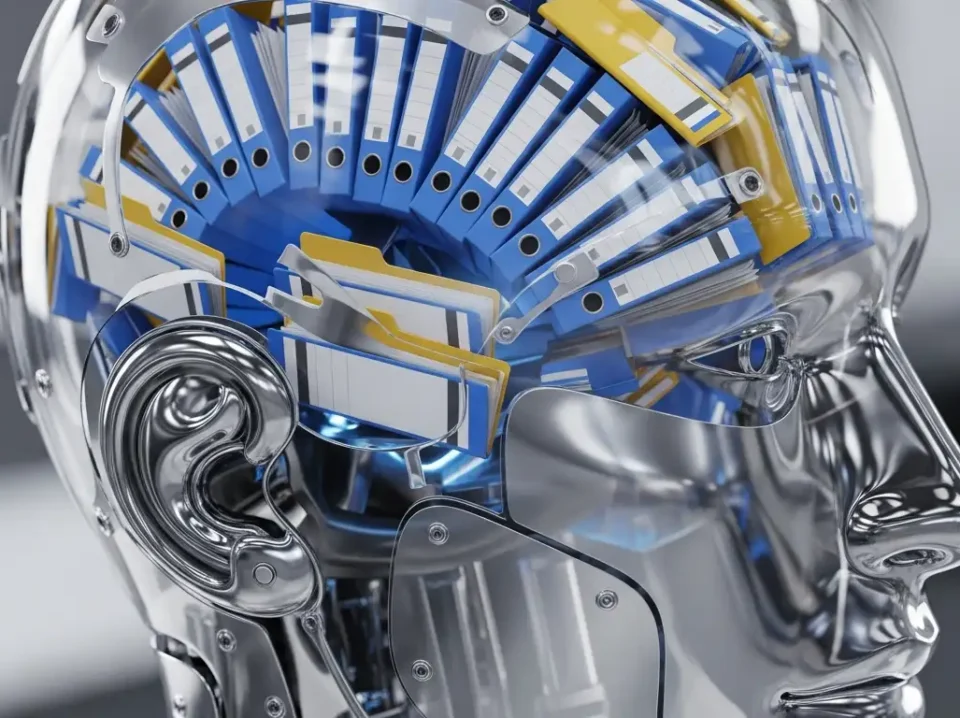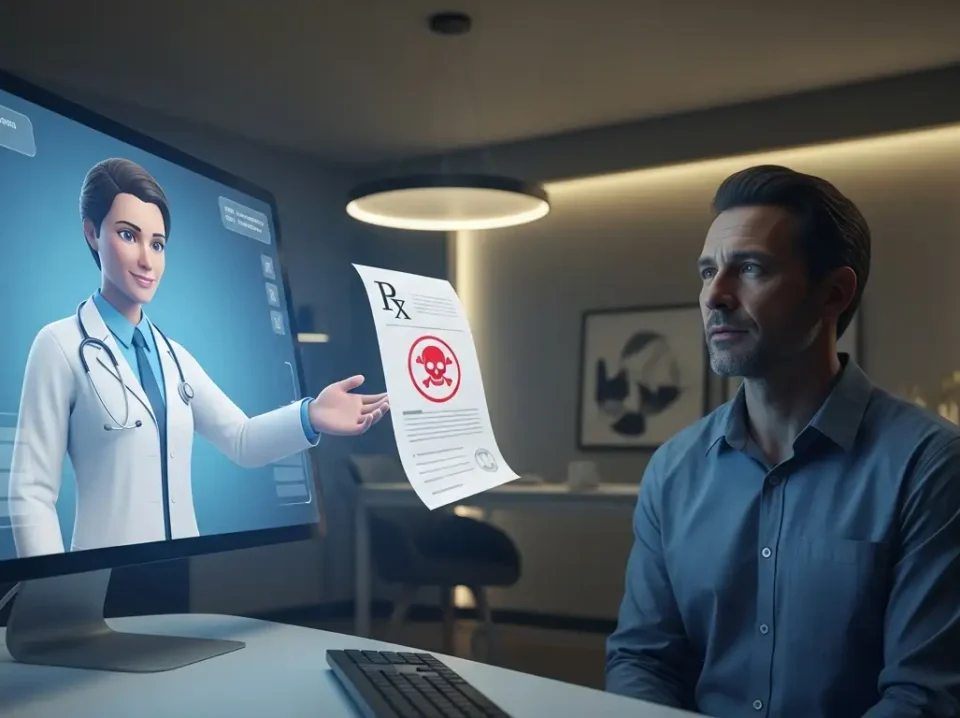Por Elena Vargas, Periodista Especializada en Ciencia y Tecnología, para Mundo IA
IA y urbanismo: ¿código para la crisis de vivienda?
Un influyente informe en Australia propone usar IA para acelerar la planificación urbana. Es un test global para una idea potente y riesgosa: entregar las llaves de la ciudad a un algoritmo para resolver un problema que los humanos no pueden o no quieren.
La crisis de vivienda es una enfermedad crónica de las metrópolis del siglo XXI. Desde Vancouver a Santiago, pasando por Londres y Sídney, la brecha entre los salarios y el coste de un techo se ha vuelto un abismo social. Es un problema lento, estructuralmente complejo y políticamente explosivo. Las decisiones sobre el uso del suelo, la normativa de edificación y la inversión en infraestructura se enredan en ciclos de años de estudios de impacto, debates públicos y negociaciones a puerta cerrada. El resultado es una parálisis que agrava la escasez. En este escenario, la propuesta que surge desde Australia, a través de un reporte del Instituto Australiano de Investigación Urbana y de Vivienda (AHURI) no es solo una sugerencia, sino una provocación.
La idea de usar inteligencia artificial, específicamente “gemelos digitales”, para modelar y acelerar estas decisiones, es un atajo tentador. La promesa es formidable: comprimir procesos de años a meras semanas. Pero este atajo nos sitúa frente a un dilema fundamental de la era algorítmica. ¿Estamos listos para que un software de una complejidad casi inescrutable decida dónde y cómo viviremos? La transición de los mapas de papel y las maquetas de madera a los simuladores dinámicos no es solo un cambio de herramienta, sino una posible abdicación de la deliberación humana. La planificación siempre ha sido una disciplina de datos, pero la propuesta australiana representa un salto cualitativo: de la visualización estática a la predicción dinámica, un paso que exige un escrutinio mucho mayor.
Del plano a la predicción
La tecnología central que impulsa esta visión es el “gemelo digital”. Es un concepto que va mucho más allá de una simple maqueta 3D. Se trata de una réplica virtual, viva y multifacética de un sistema urbano completo. Para construirla, se ingieren capas masivas y heterogéneas de datos en tiempo real y en su contexto histórico. Hablamos de flujos de tráfico vehicular y peatonal, datos censales de demografía y nivel socioeconómico, transacciones inmobiliarias, normativas de zonificación vigentes y propuestas, consumo energético de los edificios, modelos climáticos para predecir inundaciones o islas de calor, y la ubicación y capacidad de la infraestructura crítica como redes de agua, transporte público, escuelas y hospitales.
Sobre este simulador masivo, los modelos de inteligencia artificial pueden ejecutar escenarios complejos a una velocidad y escala inconcebibles para un equipo humano. Un comité de urbanismo podría plantear una hipótesis: “Necesitamos añadir 50.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años. ¿Cuál es el impacto comparado de permitirlas en la periferia versus densificar tres barrios céntricos?”. El sistema no daría una única respuesta. En su lugar, ejecutaría miles de simulaciones, modelando los efectos de segundo y tercer orden de cada opción. Predeciría la congestión en las autopistas, la saturación de las líneas de metro, la necesidad de construir nuevas escuelas, el impacto en el precio del suelo en un radio de cinco kilómetros, el aumento de la demanda eléctrica e incluso el riesgo de exacerbar la gentrificación en los barrios intervenidos. El resultado no es una decisión, sino un mapa de futuros probables, cada uno con sus costes y beneficios cuantificados.
Esta velocidad, por supuesto, no es gratuita y exige una comparación directa con los métodos que busca reemplazar. El proceso tradicional, con sus años de estudios de impacto ambiental y social, sus audiencias públicas y sus costosas consultorías, es lento no por accidente, sino porque la deliberación sobre el espacio compartido es inherentemente conflictiva y compleja. La IA promete eficiencia, pero el principal trade off es una potencial opacidad. La calidad de sus predicciones depende de manera absoluta de la calidad, granularidad y, sobre todo, la imparcialidad de los datos de entrada. Este es un supuesto casi heroico en un mundo donde los datos históricos están impregnados de los sesgos sociales y económicos del pasado.
Este es el punto exacto donde colisionan las visiones. Por un lado, la de expertos como el Dr. Chris Pettit de AHURI, quien defiende la tecnología como un “entorno virtual seguro para probar políticas antes de cometer errores costosos en el mundo real”. Es la visión de la Ilustración aplicada al urbanismo: un gobierno basado en evidencia empírica. Por otro lado, la de sociólogos urbanos y expertos en ética algorítmica, quienes advierten que las ciudades son fundamentalmente arenas políticas y sociales. Un algoritmo, aunque no tenga intenciones, puede convertirse en un arma de brutal eficiencia para políticas que desplacen comunidades. Si se le pide optimizar para el “máximo valor económico del suelo”, es probable que sus recomendaciones aceleren la gentrificación. Si los datos históricos muestran que ciertos barrios han recibido menos inversión, el modelo podría aprender a perpetuar ese patrón, considerándolo una norma estadística en lugar de una injusticia histórica.
El impacto económico de una planificación acelerada podría ser transformador, agilizando la construcción de infraestructuras clave y potencialmente estabilizando los mercados de vivienda. Pero esta eficiencia crea un peligroso vacío de gobernanza. Si una política basada en una recomendación algorítmica conduce a un desastre social o financiero, ¿quién rinde cuentas? ¿El político que la aprobó, confiando en una «caja negra»? ¿Los ingenieros que diseñaron el modelo? ¿O la empresa que vendió el software al gobierno? Esta difusión de la responsabilidad es una amenaza directa a los principios básicos de la gobernanza democrática. Este riesgo se suma a la controversia central del “basura entra, basura sale”, y al problema de la explicabilidad. Muchos modelos de aprendizaje profundo, especialmente las redes neuronales, pueden identificar patrones complejos pero no pueden articular una razón lógica y comprensible para sus conclusiones. Esto es inaceptable para decisiones públicas que deben ser justificadas ante los ciudadanos a los que afectan.
Gobernar el algoritmo urbano
Entendidos los riesgos y los potenciales, la pregunta inevitable es cómo se desplegará esta tecnología en el mundo real y qué barandillas institucionales y legales necesitamos construir a su alrededor. Suponiendo que los gobiernos, desesperados por soluciones a la crisis de vivienda, decidan invertir en estas tecnologías, el futuro probable se puede perfilar en tres etapas.
A corto plazo, en los próximos 1 a 3 años, veremos la proliferación de proyectos piloto. Ciudades como Melbourne, Ámsterdam o Toronto, que ya tienen iniciativas de “smart city”, serán los laboratorios naturales. El debate público se centrará en la recopilación masiva de datos y la privacidad, y surgirán los primeros borradores de frameworks éticos y de gobernanza para la IA en el sector público, probablemente inspirados en normativas como el AI Act de la Unión Europea.
A mediano plazo, entre 4 y 7 años, veremos las primeras políticas de zonificación y desarrollo de infraestructura a gran escala aprobadas con un peso significativo de las recomendaciones de IA. Aquí es donde la teoría chocará con la realidad. Inevitablemente, surgirán los primeros fracasos notables: una nueva línea de tranvía que no alivia la congestión como se predijo, o un nuevo desarrollo residencial que crea una isla de calor urbana no anticipada por el modelo. Estos fallos serán cruciales. Forzarán a los reguladores a ir más allá de los principios éticos y a exigir por ley estándares de “explicabilidad” (XAI), auditorías de sesgo obligatorias y la publicación de los datos y supuestos clave utilizados por los modelos.
A largo plazo, en 8 a 15 años, la planificación asistida por IA podría convertirse en una práctica estándar, pero lejos de la utopía tecnocrática inicial. Será una herramienta más en el arsenal del urbanista, pero altamente regulada. El debate ya no será sobre si usarla, sino sobre cómo auditarla de forma continua y, lo más importante, cómo integrar la participación ciudadana directamente en el bucle de la simulación. Podríamos ver una bifurcación: por un lado, ciudades que usan la IA para reforzar un control tecnocrático y centralizado; por otro, ciudades que la usan como una herramienta de deliberación pública, permitiendo a los ciudadanos visualizar y elegir colectivamente entre diferentes futuros urbanos.
El desafío regulatorio para llegar a un buen puerto es inmenso. Exige transparencia, requiriendo que los modelos sean auditables por terceros independientes. Exige participación, desarrollando interfaces y procesos para que las comunidades puedan interactuar con las simulaciones y proponer escenarios que reflejen sus valores. Y exige responsabilidad, definiendo un marco legal que establezca claramente la cadena de culpabilidad cuando las predicciones fallan y causan un daño tangible.
La ciudad como código fuente
La propuesta australiana es mucho más que un simple estudio sobre una nueva tecnología. Es un presagio de un cambio de paradigma en cómo concebimos y gobernamos el espacio urbano. La tentación de entregar un problema humano tan complejo como la vivienda a la aparente objetividad de un algoritmo es inmensa. Pero al hacerlo, corremos el riesgo de tratar a la ciudad como un mero problema de optimización, ignorando su alma caótica, social y política. La herramienta es poderosa, sin duda, pero la neutralidad es una ilusión. Sus resultados serán un reflejo directo de los valores, las prioridades y los sesgos que programemos en ella, consciente o inconscientemente.
El verdadero desafío, por lo tanto, no es tecnológico, sino cívico. La clave no residirá en la sofisticación del software, sino en la robustez de los marcos democráticos que lo pongan a su servicio. Lo que debemos vigilar en los próximos años no es solo el despliegue de los primeros gemelos digitales urbanos, sino quién tiene el poder de escribir, auditar y, sobre todo, disputar el código fuente de nuestras futuras ciudades.
Fuentes
- Tech Xplore. «Politicians told to use AI to make quick decisions about Australia’s housing crisis». Publicado el 12 de septiembre de 2025. [https://techxplore.com/news/2025-09-politicians-ai-quick-australia-housing.html]
- Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI). Informe sobre IA en planificación urbana.