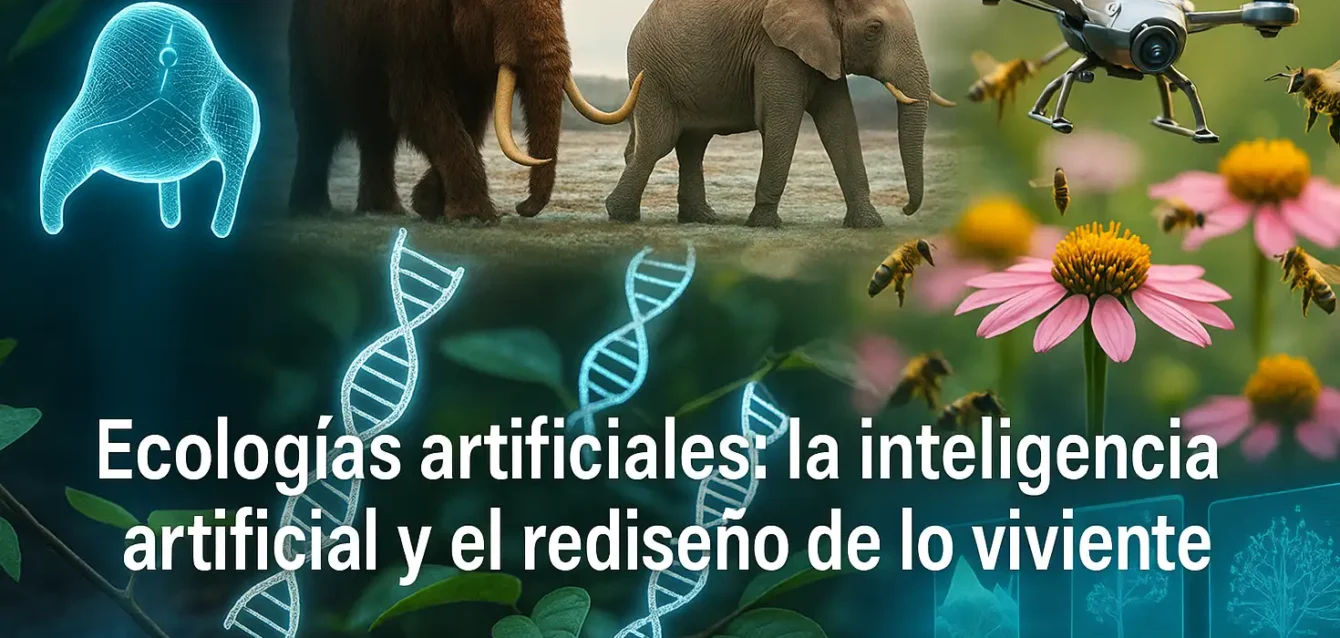Por Andrea Rivera, Periodista Especializada en Inteligencia Artificial y Ética Tecnológica, para Mundo IA
Una primera mirada
En las últimas décadas, la humanidad ha alcanzado una capacidad sin precedentes para intervenir en la vida misma. La convergencia de la inteligencia artificial (IA) con las ciencias biológicas está permitiendo rediseñar organismos y ecosistemas de formas que antes pertenecían al terreno de la ciencia ficción. Desde algoritmos que descubren cómo plegar proteínas o crear secuencias de ADN sintético, hasta programas que simulan ecosistemas completos o proponen eliminar especies invasoras, la IA se ha convertido en una herramienta central para modelar y modificar lo viviente. Esta revolución promete enormes beneficios, como nuevas terapias génicas, especies resistentes al clima o soluciones a la contaminación, pero también plantea incógnitas éticas profundas. Como señalaba el bioingeniero Marc Güell, “cada vez tenemos herramientas más consolidadas para hacer ingeniería de ecosistemas con creciente precisión. Es muy importante avanzar en la reflexión de cómo usar responsablemente estas tecnologías”. En otras palabras, podemos hacer cosas extraordinarias con la vida usando IA, pero debemos preguntarnos si y cómo hacerlas.
En este artículo exploraremos cómo la inteligencia artificial interviene en la biología, la ecología y la ingeniería genética, modelando ecosistemas y formas de vida. Abordaremos los avances científicos clave –desde la escala microscópica del ADN hasta la macroscópica de los bosques– así como los dilemas éticos que emergen al cruzar umbrales antes infranqueables. El estilo es periodístico y didáctico: presentaremos los conceptos de forma accesible para un público amplio interesado en IA, con el rigor que exige la materia. Veremos ejemplos concretos: algoritmos que diseñan moléculas genéticas nunca vistas en la naturaleza, biobots creados en supercomputadoras a partir de células vivas, inteligencias artificiales que aprenden las reglas de ecosistemas para predecir o incluso modificar su comportamiento, e iniciativas audaces para resucitar especies extintas o erradicar especies dañinas. Cada sección estará sustentada en investigaciones recientes y casos reales, con sus referencias correspondientes al final.
Al final, nos internaremos en las cuestiones éticas: ¿Estamos “jugando a ser dioses” al reescribir el código de la vida? ¿Qué riesgos entraña liberar organismos diseñados por IA en el medio natural? ¿Quién decide qué rumbos tomar en esta ingeniería de la biosfera? Los desafíos son tan enormes como las promesas. La inteligencia artificial aplicada a la vida nos sitúa ante una nueva etapa evolutiva, en la que la selección natural podría verse complementada, o suplantada, por la selección artificial inteligente. Como veremos, saber aprovechar esta oportunidad minimizando sus peligros requerirá tanto de creatividad científica como de sabiduría ética.
IA al servicio de la biología molecular y la ingeniería genética
El primer nivel donde la IA está revolucionando lo viviente es en lo más básico: las moléculas de la vida (ADN, ARN, proteínas) y la edición genética. Tradicionalmente, desentrañar los secretos del genoma o entender la estructura de las proteínas era una tarea titánica. Sin embargo, la IA ha demostrado un poder sin igual para analizar datos biológicos masivos, reconocer patrones complejos y hacer predicciones que superan la capacidad humana. Esto ha dado lugar a avances espectaculares en biología molecular. Veamos algunos de ellos.
Predicción de estructuras y funciones biológicas: Un hito emblemático fue la creación de AlphaFold por la empresa DeepMind. Este sistema de IA, entrenado con millones de secuencias y estructuras conocidas de proteínas, aprendió a predecir con alta precisión la forma tridimensional que adoptará una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. En 2020, AlphaFold2 resolvió el llamado “problema del plegamiento de proteínas”, alcanzando un nivel de exactitud comparable al de técnicas experimentales. Gracias a ello, se pudo publicar en 2022 un atlas con las estructuras predichas de más de 200 millones de proteínas, prácticamente todas las proteínas catalogadas por la ciencia. Encontrar la estructura de una sola proteína solía requerir años de trabajo; la IA lo hizo de golpe para cada proteína conocida, ahorrando siglos de esfuerzo acumulado. Este logro, calificado de “revolución en la biología estructural”, acelera enormemente la investigación biomédica: ahora es posible visualizar cómo son los “bloques” moleculares de los seres vivos y diseñar fármacos que encajen en ellos con mucha mayor rapidez. De hecho, en 2023 DeepMind presentó AlphaFold 3, una nueva versión capaz no solo de predecir estructuras individuales, sino también de simular cómo interactúa una proteína con otras moléculas esenciales, como el ADN, medicamentos o anticuerpos. Esto significa que la IA empieza a descifrar el lenguaje molecular de la vida, anticipando cómo se unen entre sí las piezas dentro de la célula. Las implicaciones son vastas: desde comprender mejor enfermedades (pues muchas surgen de interacciones moleculares defectuosas) hasta crear moléculas terapéuticas completamente nuevas. Demis Hassabis, fundador de DeepMind, llegó a afirmar que con herramientas así se podría reducir a la mitad el tiempo necesario para desarrollar medicamentos novedosos. La confluencia de IA y biología molecular nos adentra en una era de biología computacional predictiva, donde es posible modelar virtualmente procesos que antes solo podíamos estudiar en laboratorios húmedos.
Diseño generativo de ADN y proteínas: Más allá de predecir estructuras existentes, la IA ahora también inventa secuencias biológicas con propiedades deseadas. Un ejemplo pionero de biología generativa lo brindó en 2025 un equipo del Centro de Regulación Genómica (CRG) de España. Estos investigadores desarrollaron una IA capaz de diseñar secuencias sintéticas de ADN que regulan genes a voluntad, algo nunca visto en la naturaleza. En su estudio, publicado en Cell, la IA recibía indicaciones como: “activa este gen en células madre que van a ser glóbulos rojos, pero no en plaquetas”. A partir de esa orden, el modelo generaba una secuencia de ADN sintético de unas 250 letras (A, T, C, G) que cumpliera la función solicitada. Luego sintetizaron químicamente esas secuencias y las introdujeron en células de ratón; el resultado fue exactamente el deseado: el gen se activó solo en el tipo celular previsto. Era la primera vez que una IA creaba un interruptor genético completamente nuevo y funcional en células vivas. “Las aplicaciones potenciales son enormes. Es como escribir software, pero para la biología”, afirmó Robert Frömel, primer autor del trabajo. En efecto, ahora los biólogos cuentan con una especie de copiloto de IA que les permite programar el genoma con una precisión sin precedentes, abriendo camino a terapias génicas más efectivas (por ejemplo, activando o silenciando genes vinculados a enfermedades de manera específica). Este logro del CRG demuestra cómo la IA puede expandir el repertorio genético más allá de lo que la evolución ofrece, creando secuencias hechas a la medida de nuestras necesidades médicas.
Asimismo, laboratorios punteros emplean IA generativa para diseñar proteínas inéditas con funciones útiles. Tradicionalmente, la “ingeniería de proteínas” implicaba modificar ligeramente proteínas existentes; ahora se están generando proteínas completamente artificiales. Por ejemplo, el equipo del bioquímico David Baker en la Universidad de Washington desarrolló en 2023 una IA capaz de construir moléculas proteína átomo por átomo y proponer diseños que no existen en ningún organismo. Esa IA incluso puede alucinar (es decir, inventar) proteínas hipotéticas y predecir cómo se unirían al ADN u otras moléculas. De hecho, ya han logrado con este enfoque diseñar nuevas proteínas con funciones deseadas, inaugurando una era donde creamos “ladrillos” biológicos desde cero. Esto tiene aplicaciones en enzimas industriales, vacunas y tratamiento de enfermedades. A medida que la IA vaya afinando su imaginación bioquímica, podríamos sintetizar proteínas para degradar contaminantes, para capturar CO₂, o para bloquear específicamente etapas de una enfermedad, por citar algunos ejemplos. En términos informáticos, sería como tener “autocompletar” molecular: uno especifica la tarea y la IA sugiere la secuencia proteica óptima para realizarla.
IA y mejoras en la edición genética (CRISPR): La IA también está revolucionando herramientas de manipulación genética existentes, haciéndolas más potentes. Un caso ilustrativo es el de las tijeras genéticas CRISPR-Cas9, una técnica derivada de bacterias que permite cortar el ADN en puntos específicos. CRISPR ha transformado la ingeniería genética en la última década, pero aún tiene limitaciones: solo puede dirigirse a ciertas secuencias diana y a veces produce cortes off-target (fuera del lugar deseado), lo que genera errores. Aquí la IA ha entrado en acción de dos maneras. Por un lado, se han creado algoritmos de aprendizaje automático que analizan grandes bases de datos de experimentos CRISPR para predecir y minimizar los efectos off-target. Estos programas aprenden qué características de la secuencia guía y del genoma tienden a provocar cortes indebidos, y ayudan a los científicos a escoger diseños de CRISPR más seguros. Pero aún más notable es el desarrollo reciente de IA generativa para crear nuevos sistemas CRISPR mejores que los naturales. En 2024, investigadores de la empresa Profluent Bio utilizaron un modelo de lenguaje entrenado con secuencias de casi 240.000 proteínas Cas (la familia de nucleasas que incluyen Cas9) para soñar nuevas variantes de estas enzimas. La IA produjo proteínas nunca antes vistas –bautizadas como OpenCRISPR-1 en su primera versión liberada– capaces de editar el genoma humano en laboratorio. En paralelo, usaron otro algoritmo para generar las moléculas de ARN guía óptimas para esas nuevas enzimas. El resultado fue un sistema editor de genes completamente diseñado por IA, que logró realizar cortes de alta precisión en células humanas según reporta el estudio (actualmente en prepublicación). Lo notable es que algunas de estas nuevas tijeras genéticas parecen ser más versátiles que las halladas en la naturaleza (por ejemplo, no están limitadas por las mismas secuencias diana que Cas9 y podrían tener menos restricciones). Esto significa que la IA nos permite ir más allá de la biodiversidad existente, obteniendo herramientas moleculares a la carta. Es un cambio de paradigma: en vez de explorar microbios exóticos en busca de nuevos sistemas CRISPR, ahora se pueden inventar en silico con solo pulsar un botón, como tituló la revista Nature: “‘ChatGPT’ para CRISPR crea nuevas herramientas de edición génica”. Por supuesto, estos avances deberán validarse y afinarse experimentalmente, pero abren la puerta a editar regiones del genoma antes intocables y con mayor precisión, beneficiando el desarrollo de terapias génicas para enfermedades hoy incurables.
Como hemos visto, la IA está empoderando a los biólogos moleculares y genetistas de forma extraordinaria. Desde leer e interpretar el código de la vida, hasta escribir nuevas instrucciones en ese código, los algoritmos inteligentes actúan como “microscopios” y “plumas” modernas. Vale la pena resaltar que muchos de estos logros son muy recientes (2020-2025), señal de un campo en ebullición. No obstante, manejar tal poder conlleva responsabilidades. Un error en el diseño genético podría tener consecuencias imprevistas (por ejemplo, una secuencia sintética podría interactuar mal con el genoma y causar efectos adversos). Más adelante discutiremos cómo se están abordando estos riesgos. Pero antes, avancemos a escalas mayores: ¿qué ocurre cuando aplicamos la IA no solo a moléculas y células, sino a organismos completos y ecosistemas?
Creación de organismos artificiales y biología sintética impulsada por IA
Si la sección anterior mostró a la IA manipulando los ladrillos fundamentales de la vida, pasamos ahora a un nivel de integración superior: el diseño de células y organismos enteros. Aquí entramos en el fascinante terreno de la biología sintética, que busca construir sistemas biológicos con funciones nuevas (desde bacterias que producen biocombustible hasta tejidos cultivados en laboratorio). La IA se ha convertido en una aliada indispensable en este ámbito, ya que permite idear, simular y optimizar diseños biológicos de gran complejidad que escapan a la intuición humana. En esta sección exploraremos casos sorprendentes en los que la IA ha participado en la creación de “vida artificial”: desde pequeños biobots hechos de células vivas hasta ecosistemas sintéticos microscópicos.
Xenobots: organismos diseñados por computadora. Uno de los ejemplos más espectaculares de organismos creados con ayuda de IA es el de los xenobots. En 2020, un equipo interdisciplinario de las universidades de Vermont y Tufts (EE.UU.) presentó los primeros “robots vivientes” programables. ¿Qué eran exactamente? Básicamente, pequeñas masas de células vivas de rana ensambladas en formas novedosas diseñadas por ordenador. A partir de células madre de la especie Xenopus laevis (una rana africana), los científicos cultivaron dos tipos celulares: células de músculo cardiaco (que se contraen rítmicamente) y células de piel (pasivas). Con esos “bloques biológicos”, querían construir diminutas máquinas vivas capaces de moverse y realizar tareas simples. Para ello recurrieron a una IA en forma de algoritmo evolutivo: un programa que genera muchas variantes de diseño y las prueba en simulación, conservando y refinando las más exitosas. La supercomputadora diseñó miles de posibles configuraciones de esas células (por ejemplo, grupos de células contráctiles dispuestas de cierta manera para lograr movimiento direccional). Tras simular su desempeño virtualmente, el algoritmo seleccionó las estructuras con mejor comportamiento (por ejemplo, las que se desplazaban más lejos en una dirección concreta). Esos diseños ganadores luego fueron construidos físicamente por el equipo de Tufts, uniendo células reales bajo el microscopio según la “hoja de ruta” dada por la computadora. Así nacieron los xenobots originales: organismos esféricos de menos de 1 mm, compuestos por unas pocas miles de células vivas, que podían moverse de forma coordinada gracias a las contracciones de las células cardíacas integradas. Lo notable es que estos diminutos seres no se parecen a ninguna criatura existente: sus formas y comportamientos fueron definidos por criterios de ingeniería, no por evolución natural. Eran verdaderas máquinas vivientes novedosas, según las describió Joshua Bongard, experto en robótica de U. Vermont.
Las primeras tareas demostradas con xenobots incluyeron desplazarse en círculos, empujar pequeñas partículas y trabajar colectivamente. Se observó incluso que podían “auto-curarse”: si se les hacía un corte, volvían a unirse y seguían funcionando. Aunque sencillos, estos biobots mostraron la viabilidad de diseñar vida multicelular a la carta. Sus creadores vislumbran aplicaciones futuras como limpiar microplásticos del océano (imaginando xenobots recolectándolos) o en medicina regenerativa (por ejemplo, vehículos celulares que entreguen fármacos en lugares precisos). Más allá de sus usos, los xenobots representan un nuevo modo de exploración científica: usar IA para sondear qué posibles organismos pueden existir. En palabras del biólogo Michael Levin, codirector del proyecto, “la gran cuestión en biología es entender los algoritmos que determinan la forma y función. (…) El genoma codifica proteínas, pero las aplicaciones transformativas aguardan a que descubramos cómo el hardware [celular] permite a las células cooperar y crear anatomías funcionales”. Construyendo xenobots, los científicos aprenden cómo las células se comunican y se organizan más allá de su contexto habitual, abriendo nuevas preguntas sobre la plasticidad de la vida.
Xenobots replicadores: una forma de vida inédita. Como si lo anterior no fuera asombroso por sí mismo, en 2021 el mismo equipo descubrió algo inesperado: ¡los xenobots podían reproducirse de una manera completamente nueva!. En experimentos reportados en la revista PNAS, observaron que ciertos xenobots podían recoger células sueltas de su entorno y agruparlas, formando “hijos” esféricos que luego maduraban en nuevos xenobots funcionales. Este tipo de replicación –denominado “replicación cinemática”– no se conocía en organismos pluricelulares: ninguna planta o animal se reproduce juntando células individuales en su “boca” para ensamblar descendencia, como sí estaban haciendo estos biobots. Inicialmente, el fenómeno era limitado: un xenobot padre formaba hijos, pero la propagación se extinguía tras un par de generaciones. Aquí nuevamente la IA acudió en ayuda. Los investigadores preguntaron a su algoritmo evolutivo cómo debería ser la forma de un xenobot para extender el ciclo reproductivo. Tras probar millones de diseños en la simulación, la IA sugirió una forma sorprendente: un xenobot con forma de Pac-Man (una “C” abierta) podía recolectar células con más eficiencia. Construyeron xenobots con esa geometría, y el resultado fue que ahora las “madres” Pac-Man generaban hijos, nietos, bisnietos… prolongando la línea durante varias generaciones. Con el diseño adecuado, la autorreplicación se volvió sostenida. “Les dimos a las células la oportunidad de reimaginar su multicelularidad”, explicó Michael Levin sobre este proceso. “Estas células tienen el genoma de una rana, pero, liberadas de convertirse en renacuajo, usan su inteligencia colectiva para hacer algo asombroso”, añadió. En efecto, conservando el ADN original (de rana), los xenobots manifestaron comportamientos emergentes no escritos en ese ADN, sino producto de la organización novedosa. Este descubrimiento no solo tiene implicaciones prácticas (por ejemplo, podría usarse para que los biobots se autoamplifiquen en una tarea dada), sino también filosóficas: amplía la noción de reproducción biológica. Los autores resaltan que se trata de una forma de replicación biológica nunca antes observada, distinta de la división celular o la reproducción sexual convencional.
Desde luego, los xenobots están en etapa experimental. Se desarrollan en placas de laboratorio y aún no poseen utilidad concreta fuera de demostrar principios. Pero han servido para romper moldes en biología: gracias a la IA, se concibieron organismos inéditos y se descubrieron comportamientos colectivos celulares insospechados. Además, su existencia obliga a reflexionar: ¿son estos entes vivos en el sentido pleno? Tienen células vivas, consumen energía de sus reservas, se mueven y hasta se replican… ¿Deberíamos considerarlos una forma de vida artificial, o simplemente máquinas orgánicas diseñadas? La línea se difumina, y con el tiempo y mejoras (por ejemplo, incorporando neuronas para darles cierta sensibilidad), tales biobots podrían plantear cuestiones éticas sobre su estatus. Por ahora, son valiosas herramientas experimentales y un testimonio de lo que la IA puede lograr cuando se aplica a la biología sintética.
Consorcios microbianos y ecologías sintéticas: La IA no solo ayuda a diseñar organismos aislados, sino también comunidades de organismos. Un área emergente llamada ecología sintética busca ensamblar comunidades de microbios con funciones útiles (por ejemplo, un consorcio de bacterias que, trabajando juntas, degraden un contaminante o sinteticen un producto complejo). Estas comunidades artificiales pueden ser más robustas y versátiles que un solo microbio modificado, pues reparten tareas metabólicas entre diferentes miembros. Sin embargo, diseñar un consorcio óptimo es sumamente complicado: hay que escoger las especies o cepas adecuadas, ajustar sus proporciones, y prever cómo interactuarán (cooperación, competencia, intercambios químicos, etc.). Aquí la IA resulta invaluable. Mediante algoritmos de optimización y simulaciones, es posible probar miles de combinaciones in silico y predecir cuáles consorcios serán estables y cumplirán mejor la función deseada. Por ejemplo, se han usado modelos de aprendizaje automático para predecir la estabilidad de consorcios microbianos y sugerir qué modificaciones (añadir o quitar cierta especie, cambiar una ruta metabólica) aumentarían la producción de una sustancia objetivo. También se emplean algoritmos evolutivos para “evolucionar” consorcios en la computadora, afinando sus parámetros hacia un rendimiento óptimo. Así, igual que con los xenobots multicelulares, se pueden obtener ecosistemas en miniatura diseñados racionalmente. Un caso conceptual sería crear un ecosistema sintético de bacterias para biorremediar suelos contaminados: la IA podría sugerir una comunidad donde una especie degrade el contaminante en pasos intermedios que otra especie termine de consumir, evitando subproductos tóxicos, y donde una tercera especie suministre factores de crecimiento a las demás, etc. Aunque muchos de estos desarrollos están en fase de investigación, el potencial es claro. En el futuro, podríamos “sembrar” ambientes dañados con ecologías artificiales microbianas que restablezcan el equilibrio medioambiental.
Enzimas diseñadas por IA para la sostenibilidad: Un logro reciente que ilustra la síntesis de biología, IA y preocupaciones ecológicas es el diseño de enzimas a medida para reciclar residuos. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones, y muchas bacterias han evolucionado enzimas capaces de degradar compuestos naturales. Pero ¿qué hay de sustancias artificiales como los plásticos? A escala global, enfrentamos montañas de desechos plásticos que la naturaleza no descompone fácilmente. En 2023, la startup estadounidense Protein Evolution decidió abordar este problema con IA. Utilizando modelos de aprendizaje profundo, identificaron y optimizaron enzimas capaces de “comerse” polímeros plásticos, rompiéndolos en sus componentes básicos para reciclarlos. El proceso, llamado Biopure, combina análisis de la composición del residuo con la aplicación de una mezcla de enzimas diseñadas con IA que degradan específicamente, por ejemplo, poliésteres de ropa usada o envases PET. Según los responsables, la IA permitió personalizar las mutaciones de enzimas ya conocidas, así como generar nuevas variantes, para que funcionaran de forma eficiente bajo condiciones industriales (pH, temperatura, presencia de otros materiales). Tras varios ciclos iterativos de diseño y prueba, lograron enzimas lo suficientemente eficaces como para desplegarlas en planta piloto. A finales de 2023 mostraron un logro simbólico: en la conferencia climática COP28, la diseñadora Stella McCartney exhibió una parka confeccionada con fibras obtenidas de residuos plásticos reciclados mediante las enzimas de Protein Evolution. En otras palabras, ropa hecha de basura plástica digerida por enzimas de IA. Además, la empresa planea aplicar el mismo enfoque a otros materiales difíciles, como el nylon o el poliuretano, creando un repertorio de “enzimas recicladoras” a la carta. Este ejemplo demuestra cómo la IA, al servicio de la biotecnología, puede contribuir a la economía circular: diseñando soluciones biológicas para problemas ambientales creados por el hombre. También ilustra la tendencia de democratización biotecnológica: antes, encontrar una enzima capaz de degradar X implicaba buscar en la naturaleza; ahora, con IA, podemos inventarla, probándola virtualmente antes de fabricarla.
Todos estos avances en biología sintética impulsada por IA presentan un panorama apasionante. Se vislumbra un futuro en que laboratorios automatizados con IA puedan diseñar organismos o ecosistemas en miniatura para propósitos específicos, desde medicina hasta medio ambiente. Incluso se empieza a hablar de “fabricación biológica digital”, donde se diseñan nuevas formas de vida en pantalla del mismo modo que hoy se diseña un chip o un puente, usando simulación y optimización computacional. Sin embargo, esta capacidad viene acompañada de interrogantes serios. Un organismo artificial liberado fuera del laboratorio podría comportarse de formas imprevistas o volverse invasor. Un microbio diseñado para cierta tarea podría mutar o intercambiar genes con otros, escapando a nuestro control. Y surgen también cuestiones sobre la patentabilidad y propiedad de formas de vida creadas por IA: ¿de quién es un organismo sintético, del creador humano, de la empresa que entrenó la IA, o de nadie porque es un ser vivo? Aunque no profundizaremos en cuestiones legales aquí, es evidente que la sociedad tendrá que establecer nuevos marcos para esta biología de diseño. Antes de entrar de lleno en el debate ético, veamos otro campo crucial: la aplicación de la IA a ecosistemas naturales y la ecología.
IA en ecología: modelado de ecosistemas y conservación inteligente
La influencia de la IA en lo viviente no se detiene en el nivel de moléculas u organismos aislados. También está transformando cómo estudiamos y gestionamos ecosistemas completos, desde bosques y océanos hasta la biosfera global. La ecología tradicionalmente lidia con una enorme complejidad: múltiples especies interaccionando entre sí y con factores ambientales cambiantes. Los ecólogos recolectan datos de campo (poblaciones, clima, suelo, etc.) e intentan entender patrones (por ejemplo, cómo la depredación regula ciertas poblaciones, o cómo responden los bosques a la sequía). Ahora, la IA brinda herramientas para asimilar grandes volúmenes de datos ecológicos, descubrir relaciones ocultas y predecir dinámicas futuras con una precisión sin precedentes. Esto está revolucionando tanto la investigación ecológica como las acciones de conservación.
Modelos predictivos de interacciones ecológicas: Un ejemplo ilustrativo proviene del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) en España. En 2024, sus científicos emplearon técnicas de IA (específicamente aprendizaje por transferencia) para predecir interacciones entre plantas en ecosistemas semiáridos. ¿Cuál era el problema a resolver? En muchas comunidades vegetales poco estudiadas, faltan datos suficientes para entender cómo coexisten las especies (qué plantas facilitan o inhiben a otras, etc.). Obtener datos de campo es lento y costoso, así que nuestros conocimientos suelen estar incompletos. El equipo del CIDE tuvo la idea de transferir el conocimiento desde un ecosistema bien estudiado a otros con pocos datos. Entrenaron un modelo de IA con información de un matorral mediterráneo de Alicante cuyas interacciones planta-planta se conocen detalladamente, y luego lo aplicaron para predecir las interacciones en comunidades de Murcia (España) y Baja California (México), de las cuales apenas se tenían observaciones. En esencia, la IA aprendió patrones generales de coexistencia vegetal (por ejemplo, tal especie tiende a crecer a la sombra de tal otra, etc.) y los exportó a ambientes similares. Los resultados fueron exitosos: el modelo logró mejorar significativamente las predicciones sobre qué plantas tienden a agruparse o repelerse en los sitios poco estudiados, sacando a la luz relaciones ecológicas que habrían requerido largos estudios para descubrirse. “Gracias al aprendizaje por transferencia, pudimos aprovechar el patrón de un ecosistema bien conocido para entender otros. Esto permite responder preguntas ecológicas urgentes con pocos datos”, explicó Miguel Verdú, investigador del CSIC coautor del trabajo. Este enfoque representa un nuevo paradigma en ecología: combinar datos dispersos mediante IA para extraer el máximo de información. A medida que se acumulen grandes bases de datos ecológicas (desde imágenes satelitales hasta censos de biodiversidad), los algoritmos podrán identificar regularidades y llenar huecos de conocimiento. Por ejemplo, se podrán predecir las interacciones posibles en un bosque tropical poco muestreado basándose en datos de bosques similares, o anticipar cómo responderán ecosistemas ante perturbaciones (incendios, plagas) simulando múltiples escenarios con redes neuronales entrenadas en historias ecológicas pasadas.
Conservación asistida por IA: La IA también se emplea directamente para monitorear y proteger la vida silvestre. Proyectos de conservación inteligente utilizan visión artificial para reconocer especies en fotos de cámaras trampa o en imágenes de drones, automatizando el seguimiento de poblaciones animales. Por ejemplo, sistemas de IA entrenados con miles de fotografías pueden identificar individualmente elefantes o ballenas a partir de patrones en su piel, facilitando censos sin perturbar a los animales. Otros algoritmos analizan grabaciones de audio ambientales para detectar canto de aves o llamadas de anfibios, permitiendo estimar biodiversidad acústica en vastas áreas. Estas técnicas, conocidas como bioacústica computacional, han revelado poblaciones antes pasadas por alto y vigilado la salud de ecosistemas con un nivel de detalle imposible de lograr manualmente. Un caso concreto es el del uso de IA para combatir la caza furtiva: en reservas de África se han desplegado cámaras con reconocimiento en tiempo real de personas y vehículos sospechosos, alertando automáticamente a guardabosques cuando detectan intrusos en zonas protegidas. Esto ha incrementado la eficacia de la vigilancia y reducido incidentes de caza ilegal.
Asimismo, IA y robótica se combinan para labores de restauración ecológica. Se están desarrollando drones “inteligentes” que identifican áreas deforestadas óptimas y siembran semillas de forma autónoma para reforestar a gran escala. En agricultura, que es un ecosistema manejado, se aplican IA para un manejo más sostenible: sistemas que predicen brotes de plagas o necesidades de riego con precisión local, minimizando el uso de pesticidas y agua (lo que indirectamente beneficia a la biodiversidad al reducir contaminantes). Incluso se ha propuesto usar robots polinizadores en entornos donde las abejas han disminuido drásticamente: pequeños drones equipados con visión artificial para detectar flores y con cerdas para transferir polen. Si bien esta idea está en etapas experimentales (por ejemplo, investigadores del MIT han creado prototipos de “abejas robot” voladoras), ilustra cómo se conciben soluciones de IA para suplir servicios ecológicos perdidos. No obstante, muchos conservacionistas subrayan que la prioridad debe ser salvar a los polinizadores naturales en lugar de depender de reemplazos robóticos, recordándonos que la tecnología es un complemento, no una excusa para no abordar las causas de los problemas ambientales.
Gemelos digitales de ecosistemas: Otra aplicación poderosa de la IA en ecología es la construcción de simulaciones integrales de ecosistemas, a modo de “gemelos digitales” del mundo natural. Esto implica combinar modelos de clima, hidrología, crecimiento de plantas, comportamiento animal, etc., en entornos virtuales donde se pueden probar hipótesis o anticipar el efecto de ciertas acciones. La IA puede calibrar estos modelos complejos encontrando los valores óptimos de multitud de parámetros para que la simulación reproduzca los datos observados. Por ejemplo, un proyecto podría crear un gemelo digital de una reserva natural entera: se ingresan datos topográficos, especies presentes, clima local y estado del suelo, y la IA ajusta el modelo para que refleje la dinámica observada (ciclos de poblaciones, incidencias de incendios, etc.). Una vez afinado, los gestores podrían preguntarle al gemelo digital “¿qué pasaría si…?”: por ejemplo, ¿qué pasaría si extrajéramos esta especie invasora?, o ¿qué si reintroducimos lobos en este parque?. La simulación –potenciada por IA para procesar las interacciones múltiples– ofrecería predicciones de cómo cambiaría el ecosistema con esas intervenciones. Ya se han dado pasos en esta dirección: en 2022, la Unión Europea anunció la iniciativa Destination Earth, que incluye la idea de crear un gemelo digital del sistema terrestre para fines climáticos y ambientales. A escalas más pequeñas, parques nacionales y reservas experimentales están comenzando a integrar IA en sus modelos ecológicos para planificación adaptativa. Esto podría revolucionar la gestión ambiental, haciéndola más proactiva y basada en datos. Eso sí, la calidad de las predicciones dependerá de contar con datos abundantes y diversos para alimentar los modelos –lo que subraya la importancia de programas de monitoreo ambiental–. Con todo, los avances en poder computacional y en algoritmos (como las redes neuronales profundas capaces de representar relaciones no lineales complejas) hacen creíble la visión de que tendremos “simuladores de la biosfera” cada vez más fieles.
Intervenciones ecológicas guiadas por IA: Más allá de la monitorización y predicción, la IA se está involucrando en tomar decisiones activas en ecosistemas. Un ámbito delicado es el del control biológico de plagas y especies invasoras. Por ejemplo, en algunas islas se ha probado liberar drones o robots terrestres equipados con visión artificial para localizar y envenenar ratas invasoras que devastan la fauna autóctona; los algoritmos aprenden a detectar madrigueras o rutas de las ratas, optimizando la estrategia de erradicación. De modo análogo, IA se usa para planificar cuándo y dónde liberar organismos de control biológico (como insectos estériles o depredadores de plagas) maximizando su efectividad. Estas aplicaciones combinan modelos ecológicos con algoritmos de optimización: básicamente, buscan la mejor intervención para lograr un objetivo de conservación con mínimos efectos colaterales.
Un caso paradigmático de intervención genética en ecosistemas es el desarrollo de los impulsores genéticos (gene drives). Esta es una técnica de biología sintética (que a menudo emplea CRISPR) para sesgar la herencia genética en una población silvestre, de forma que un rasgo se expanda rápidamente incluso si no confiere ventaja a los organismos. En términos simples, un impulso genético puede propagar una alteración genética hasta toda una población en pocas generaciones. ¿Para qué se propone esto? Por ejemplo, para eliminar mosquitos vectores de enfermedades: se ha investigado un impulso genético que haga que todas las crías de mosquito sean machos (no pican ni transmiten malaria), colapsando así las poblaciones de Anopheles en regiones maláricas. También se ha planteado usarlo contra roedores invasores en islas donde arrasan la avifauna, o contra ciertos parásitos del ganado. La IA juega un papel en simular la dinámica de estos gene drives, que es muy compleja, para predecir su alcance y posibles mutaciones que lo frenen. Además, puede ayudar en el diseño molecular del impulso para que sea más eficaz y específico. Ya en 2019, investigadores usaron algoritmos evolutivos para optimizar la secuencia guía de un gene drive en mosquitos, logrando aumentar su tasa de propagación. Sin embargo, los gene drives son quizás la intervención más controvertida: implican extinguir deliberadamente una población o especie entera. Una reciente publicación en Science analizó los dilemas éticos de esta posibilidad. Según ese artículo y las reacciones de expertos, habría casos donde podría justificarse éticamente la extinción inducida (por ejemplo, erradicar el mosquito de la malaria que causa millones de muertes humanas) y otros casos donde no (por ejemplo, hacerlo con especies meramente molestas o por razones económicas). La IA en sí es neutra en esta discusión, pero su capacidad para ofrecer medios técnicos tan poderosos (como diseñar gene drives ultraeficientes) nos obliga a plantear la pregunta: ¿deberíamos usarlo?
En contraste con eliminar especies dañinas, está la otra cara de la moneda: revivir especies extintas. Este ambicioso concepto, conocido como desextinción, también está siendo impulsado por IA unida a la genética. La empresa Colossal Biosciences, fundada en 2021, anunció planes para “rescatar” al mamut lanudo, al tilacino (lobo marsupial de Tasmania) y al dodo para 2028. Por supuesto, no pueden hacerlo mágicamente: lo que pretenden es tomar especies actuales emparentadas (por ejemplo, el elefante asiático en el caso del mamut) y, mediante edición genética y clonación, introducir en ellas rasgos de la especie extinta. En el caso del mamut, esto significaría editar embriones de elefante para que expresen genes que conferían al mamut adaptaciones al frío (pelaje lanudo, grasa subcutánea, hemoglobina modificada, etc.). El resultado sería un híbrido elefante-mamut, funcionalmente equivalente a un mamut para ocupar su nicho ecológico. La IA asiste este proyecto en varias etapas: analizando el genoma de restos de mamut para inferir qué cambios genéticos son cruciales (usando aprendizaje automático para comparar con elefantes actuales), diseñando los ARN guías CRISPR óptimos para insertar docenas de genes a la vez, e incluso en la gestión de la gestación artificial (simulando condiciones óptimas en úteros artificiales que planean usar dado el riesgo de implantar embriones modificados en elefantas reales). Más allá del sensacionalismo de ver un mamut caminando de nuevo por el Ártico, Colossal enfatiza que su verdadero objetivo es desarrollar tecnologías de reproducción, edición e IA aplicadas al genoma que luego sirvan para conservación y biomedicina. Por ejemplo, en el proceso han avanzado en métodos de reprogramación celular (convertir células en células madre y luego en otros tipos), en gestación ex situ (incubadoras avanzadas), y en herramientas de edición masiva de genes que podrían servir para corregir enfermedades genéticas en humanos. Paradójicamente, la carrera por el mamut lanudo podría terminar beneficiando, digamos, a un paciente con un defecto genético o a especies en peligro actuales mediante edición asistida para adaptación al cambio climático. De hecho, el proyecto del mamut se justifica en parte por sus posibles beneficios ecológicos: se espera que manadas de “mamutiformes” restauren las estepas siberianas, hoy tundra, lo cual ayudaría a mantener permafrost y retener carbono. Sin duda, la desextinción es polémica. Críticos argumentan que los ecosistemas originales ya no existen y que esos animales podrían sufrir o comportarse de modo impredecible. Otros señalan que los recursos serían mejor empleados preservando especies que aún tenemos. Sea como fuere, la IA está facilitando abordar desafíos técnicos gigantescos: manejar genomas de enormes dimensiones, predecir efectos de combinar genes de diferentes especies, o incluso entrenar robots para que hagan de “madres” cuidadoras de crías de especies recuperadas. Cada mamut bebé creado (si llega a suceder) será también un logro de la IA, que habrá guiado las decisiones en cientos de pasos del proceso.
A este punto, cabe hacer una pausa y apreciar el panorama completo. Hemos visto a la IA actuando como cerebro auxiliar en múltiples facetas de la vida: descifrando el funcionamiento íntimo de las células, creando nuevas formas de vida en el laboratorio, monitoreando criaturas en la naturaleza, e incluso conceptuando cambios audaces en la composición misma de la biosfera (ya sea quitando o poniendo especies). Todo esto era inimaginable hace muy poco. ¿Qué hacemos ahora con tal poder? Es hora de abordar los dilemas éticos de esta IA biológica.
Dilemas éticos de rediseñar lo viviente con IA
Cada avance descrito trae consigo nuevas preguntas éticas. Al intervenir en la vida, sea a nivel genético, de organismos completos o de ecosistemas enteros, entramos en un terreno moralmente complejo. La inteligencia artificial añade otra capa de complejidad: a veces ni los propios científicos comprenden del todo las “decisiones” que toma un modelo de IA para diseñar cierta secuencia o predecir cierto resultado, dada la naturaleza de caja negra de algunos algoritmos. En este contexto, ¿cómo asegurarnos de que estas intervenciones sean seguras, justas y sabias? A continuación, sintetizamos algunos de los dilemas centrales:
Seguridad biológica y riesgo de liberación no controlada: Uno de los temores principales es que un organismo o molécula diseñada con IA pueda tener efectos nocivos inadvertidos. Por ejemplo, una bacteria sintética liberada para limpiar vertidos podría mutar y volverse invasora o tóxica. Un insecto modificado podría desplazar a especies nativas de formas imprevistas. Incluso a nivel molecular: una enzima modificada para degradar plástico podría, en teoría, empezar a degradar también compuestos útiles no deseados. La IA acelera y potencia los diseños, pero la fase de pruebas y contención sigue siendo crucial. Aquí la ética se une a la bioseguridad: los investigadores deben seguir principios de precaución. ¿Se deberían establecer “comités de bioética algorítmica” que examinen diseños generados por IA antes de intentar sintetizarlos? Por ejemplo, si una IA propone una variante viral o bacteriana (quizá mientras diseña un vector génico) que podría ser patógena, ¿cómo lo detectaríamos y quién decide qué hacer? El riesgo de uso dual es real: la misma IA que puede descubrir una cura podría, en manos malintencionadas, diseñar un patógeno. Ya en 2022, un grupo de investigación demostró que un modelo de IA entrenado para buscar fármacos pudo redireccionarse fácilmente para buscar moléculas tóxicas, encontrando en horas miles de compuestos similares a armas químicas. Por ello, muchos piden mayor regulación en la síntesis de organismos y secuencias derivadas de IA. Algunas propuestas incluyen registrar en bases de datos las secuencias sintéticas diseñadas (para transparencia), o requerir licencias especiales para trabajar con IA en ciertos campos sensibles, del mismo modo que las hay para trabajar con patógenos peligrosos.
Falta de comprensión (caja negra) y responsabilidad: Otro dilema surge cuando los diseños de IA son opacos a la comprensión humana. Si una IA diseña un circuito genético, ¿podemos identificar exactamente por qué funcionará? Quizá propone activar gene A y suprimir B y C, una combinación que nadie había probado. Si luego en el ensayo algo sale mal, ¿de quién es la culpa? ¿Del científico que confió en la IA, del fabricante del software, del algoritmo mismo? La responsabilidad ética y legal en casos de IA autónoma no está clara. Esto enlaza con la noción de mantener siempre un humano en el circuito. Muchos expertos enfatizan que, por más autónomos que sean los sistemas de IA, las decisiones finales sobre manipular vida deben pasar por escrutinio humano y, preferiblemente, multidisciplinar. En la práctica, esto significa que comités éticos, autoridades regulatorias y la propia sociedad tengan voz. Por ejemplo, antes de liberar un gene drive con IA, idealmente habría un proceso de consulta pública y aprobación gubernamental, dada la magnitud de la intervención. Pero ¿y si en el futuro una IA avanzada opera un laboratorio automatizado que crea microorganismos sobre la marcha para emergencias (digamos, fabricar rápidamente una bacteria que coma un contaminante tras un derrame)? En una emergencia, tal sistema podría actuar rápido, quizá sin supervisión completa. Es un escenario donde habremos delegado parte del control a la máquina. Asegurarnos de que esas IA tengan alineados sus objetivos con valores humanos (que no “decidan” optimizar algo a costa de una catástrofe ecológica, por ejemplo) es parte del nuevo campo de la ética de la IA en contextos críticos.
“Jugar a ser Dios” y la sacralidad de la vida: En un plano más filosófico o espiritual, muchos se preguntan si es correcto crear vida artificial o alterar radicalmente seres vivos. Algunas tradiciones religiosas y culturales consideran que la creación de vida es dominio exclusivo de la naturaleza o de una deidad, y verán estos experimentos con comprensible inquietud. La biología sintética ha enfrentado este argumento desde sus inicios (recordemos la polémica por la bacteria de genoma sintético creada por Craig Venter en 2010). Ahora, con la IA potenciando esta capacidad, la escala es mayor. ¿Tenemos derecho a reconstruir un mamut? ¿O a dotar a un organismo de capacidades que ninguna evolución natural le dio? Los científicos suelen responder que sus objetivos no son “jugar a dios” sino solucionar problemas (enfermedades, extinciones causadas por el hombre, etc.) y ampliar conocimiento. No obstante, estos fines buenos deben equilibrarse con humildad: la vida es compleja y sagrada para muchas personas, por lo que cualquier rediseño debe hacerse con respeto. Aquí la ética secular y la religiosa pueden converger en el llamado a la prudencia. Por ejemplo, la creación de xenobots suscitó debate sobre si debían considerarse “seres sintientes” o simplemente herramientas experimentales. Actualmente no tienen sistema nervioso, por lo que no pueden sentir dolor ni placer; en ese sentido, manipularlos no difiere de manipular células en placa. Pero si algún día se diseña un organismo con sistema nervioso (digamos, un pez modificado por IA para ser más resistente pero que obviamente puede sufrir), entramos al terreno de la ética animal: ¿tiene derechos esa criatura diseñada? ¿Debemos garantizar su bienestar? Son preguntas inéditas porque jamás antes habíamos diseñado un animal casi desde cero. Organismos genéticamente modificados existen hace décadas, pero eran ajustes menores sobre especies existentes. Ahora hablamos de posibilidades como “crear” un pez con genes de varios peces para adaptarlo, o un mamífero híbrido extinto. ¿Merecen la misma consideración moral que sus contrapartes naturales? Muchos filósofos argumentan que sí en cuanto a capacidad de sufrir o prosperar, independientemente de su origen. Por tanto, cualquier proyecto de ingeniería de vida deberá incorporar también la perspectiva del bienestar de los seres resultantes.
Impacto en la biodiversidad y equilibrios ecológicos: Un argumento ecológico clásico es el de la precaución: la naturaleza tardó millones de años en alcanzar ciertos equilibrios; alterarlos rápida y artificialmente podría tener consecuencias imprevistas. Introducir una especie (aunque sea extinta “resucitada”) en un ecosistema actual puede causar estragos si el entorno ya cambió. Por ejemplo, si soltáramos mamuts en Siberia, ¿podrían propagar patógenos entre elefantes y fauna local? ¿Afectarían al permafrost de forma beneficiosa o podría salir mal? Igualmente, eliminar una especie por muy dañina que parezca (como los mosquitos) podría acarrear sorpresas: quizás sus larvas eran alimento de especies acuáticas que caerían en declive, etc. Los expertos en general estudian estos efectos en modelos antes de actuar –aquí de nuevo la IA es útil simulando escenarios–. El dilema es cómo decidir cuánta incertidumbre es tolerable. ¿Cuándo estamos lo suficientemente seguros como para soltar un organismo diseñado o un impulso genético?. Algunos sostienen que nunca se estará 100% seguro, pero que si el beneficio potencial es enorme (por ejemplo, erradicar la malaria) y los estudios indican un riesgo mínimo, valdría la pena proceder con cautela. Otros creen que abrir esa caja de Pandora (alterar genéticamente una especie salvaje) sienta un precedente peligroso, pues podría derivar en usos menos justificados (¿eliminar plagas agrícolas? ¿“mejorar” especies silvestres por conveniencia humana?). También está la cuestión de la responsabilidad intergeneracional: los cambios que introduzcamos podrían ser irreversibles y afectar a generaciones futuras. Si liberamos un gene drive que falla y causa un desastre ecológico, nuestros descendientes cargarán con ello sin haberlo consentido. Así que, éticamente, muchos piden que estas decisiones se tomen con consenso lo más amplio posible, y preferentemente tras haber agotado soluciones más tradicionales.
Justicia y acceso equitativo: Como con toda tecnología disruptiva, existe el riesgo de que sus beneficios y perjuicios se distribuyan de manera desigual. La IA aplicada a la biología es costosa y compleja; hoy son principalmente empresas de biotecnología bien financiadas y grandes centros de investigación los que la dominan. Esto puede significar que los primeros beneficiarios sean, por ejemplo, pacientes de países ricos que obtengan terapias genéticas de vanguardia, o industrias que aumenten su productividad con enzimas diseñadas, etc. En cambio, otros pueden terminar asumiendo más riesgos: por ejemplo, si se libera un cultivo transgénico diseñado por IA en un país agrícola pobre sin mucha evaluación, y luego resulta dañino para la biodiversidad local, serían esas comunidades las perjudicadas. La ética nos insta a buscar mecanismos de gobernanza global para estas tecnologías. Un referente es lo que sucedió con la moratoria de experimentos de gene drive en ciertas convenciones internacionales: varios países han pedido prohibir su uso hasta entenderlos mejor. Otros abogan por “ensayos socio-técnicos” controlados, donde se involucre a las comunidades locales en la decisión (por ejemplo, preguntar a poblaciones africanas afectadas por malaria si aceptan probar mosquitos modificados, en lugar de decidirlo desde un escritorio en EE.UU.). La justicia también implica pensar en el valor intrínseco de la naturaleza: ¿tenemos derecho a manipularla radicalmente por beneficio humano? ¿O debemos respetar sus procesos? La ética ambiental profunda diría que la naturaleza tiene valor propio y que nuestro deber principal es no causar daño. Desde esa óptica, resucitar una especie podría verse bien (reparar un daño que hicimos al extinguirla), pero eliminar otra deliberadamente sería problemático salvo casos extremos (como salvar numerosas otras especies o vidas humanas).
Regulación y marco legal: Actualmente, las leyes van rezagadas respecto a estos avances. ¿Cómo se regula un xenobot? ¿Es un “producto médico”, un “organismo modificado”, una “invención patentable”? En la mayoría de países, las leyes de bioseguridad cubren organismos modificados genéticamente (OGM) clásicos, pero ¿y organismos diseñados enteramente por IA? Algunos podrían argumentar que siguen siendo OGM y caben en esa categoría, otros que son algo nuevo. La gobernanza internacional es crucial porque la vida no conoce fronteras: un organismo liberado puede migrar o extenderse. La UNESCO en 2021 aprobó la primera Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, sentando principios generales (como el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, la diversidad y la privacidad). Aunque no se enfoca específicamente en biología, este marco insta a que el desarrollo de la IA en todos los campos sea transparente, responsable, inclusivo y sostenible. Aplicado a nuestro tema, significaría: involucrar a diversas voces en las decisiones (científicos, sí, pero también bioéticos, comunidades indígenas que custodian biodiversidad, etc.), evaluar el impacto ambiental de cada aplicación y mitigar cualquier efecto negativo, y difundir los conocimientos generados para que no queden en pocas manos. La propia comunidad científica está atenta a la autorregulación: muchos laboratorios que trabajan con gene drives, por ejemplo, han propuesto protocolos de confinamiento molecular (diseñar los drives para que solo funcionen en poblaciones objetivo y no en cualquier población mundial, añadiendo “interruptores de apagado” y bloqueos genéticos) justamente para responder a críticas y demostrar que se toman en serio los riesgos. Del mismo modo, quienes hacen biología sintética con IA abogan por la transparencia en publicaciones de secuencias y por comités de ética integrados en sus proyectos.
Perspectivas a futuro: En última instancia, el mayor dilema tal vez sea qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza. La IA nos da un poder de intervención sin precedentes: ¿lo usaremos para dominar y reordenar la vida según nuestros deseos, o para entenderla mejor y convivir más armoniosamente con ella? Probablemente un poco de ambas. Hay visiones casi prometeicas que ven en estas tecnologías la oportunidad de “perfeccionar” la naturaleza (erradicar enfermedades, traer de vuelta lo perdido, crear organismos a nuestra medida). Otras visiones son más humildes y enfatizan la responsabilidad de cuidar. Puede que en vez de llenar el mundo de organismos nuevos, terminemos usando la IA principalmente para proteger a los que existen: ayudando a las especies a migrar ante el cambio climático, identificando genes que podemos darles para resistir temperaturas (como en los experimentos para hacer corales resistentes al calor), etc., pero sin exceder ciertos límites. Hay quien propone la idea de una “inteligencia artificial ecológica”: es decir, desarrollar y aplicar la IA con una filosofía ecológica, buscando restaurar equilibrios en lugar de imponer diseños antropocéntricos. Un ejemplo de esto sería usar IA para reconstruir ecosistemas al estado más saludable posible (reintroduciendo depredadores, manejando poblaciones, restableciendo corredores biológicos) en vez de usarla para crear ecosistemas artificiales desde cero.
Por otro lado, no podemos ignorar el costo ambiental de la propia IA. Entrenar grandes modelos consume muchísima energía; los centros de datos tienen una huella de carbono significativa. Sería irónico que, intentando salvar ecosistemas con IA, aceleráramos el cambio climático por el gasto energético de computación. Afortunadamente, se trabaja en hacer la IA más verde (chips más eficientes, uso de energías renovables en centros de datos, etc.). La sostenibilidad deberá ser un criterio en estas ambiciosas iniciativas biotecnológicas.
En conclusión, nos hallamos al comienzo de una era donde la inteligencia artificial se entrelaza con la evolución. Lo que antes hacía la naturaleza a ciegas en miles de años (mutar genes, seleccionar organismos, adaptar ecosistemas), ahora podemos a pequeña escala hacerlo dirigidamente en años o meses con ayuda de algoritmos. Esto nos otorga una responsabilidad enorme. Como especie, nos hemos convertido en guardianes y curadores potenciales de la biosfera, pero también en posibles arquitectos temerarios. La historia nos aconseja humildad: incluso con buenas intenciones, hemos cometido errores ecológicos graves por no entender suficientemente los sistemas (desde la introducción de especies invasoras que se descontrolaron, hasta la sobreexplotación de recursos que llevó al colapso). La IA puede mejorar ese entendimiento, ayudándonos a anticipar consecuencias, pero nunca eliminará del todo la incertidumbre. De ahí que la precaución deba guiar cualquier paso.
Al mismo tiempo, cerrar la puerta a estos avances tampoco sería ético si con ellos podemos aliviar sufrimientos o reparar daños. ¿Dejaríamos pasar la oportunidad de eliminar la malaria, sabiendo que mueren cientos de miles al año, por un escrúpulo de intervenir en una especie de mosquito? ¿O negaríamos la posible resurrección de una especie extinta por el humano, si eso pudiera reequilibrar un ecosistema y quizá expiar en parte nuestra responsabilidad? No hay respuestas fáciles ni universales. Cada caso demandará un cuidadoso análisis caso por caso, sopesando riesgos, beneficios y valores.
Una guía sensata es el llamado a buscar un equilibrio entre innovación y precaución. Así como en la medicina se aplica el principio de “primero, no hacer daño”, en la bioingeniería con IA debemos adoptar un principio de no dañar la integridad de la biosfera. Esto implica, por ejemplo, que cualquier organismo modificado o sintético pase por evaluaciones estrictas de bioseguridad antes de liberarse; que se incorporen “apagados” o límites en sus capacidades (por ejemplo, esterilidad, dependencia de un nutriente artificial) para evitar proliferación fuera de control; y que siempre haya planes de contingencia (cómo retirar o neutralizar algo si sale mal).
Otro principio clave es la transparencia y participación pública. Estas tecnologías afectan a toda la humanidad y al planeta, por lo que las decisiones no deben tomarse a puerta cerrada por unas cuantas corporaciones o laboratorios. Iniciativas como la de la UNESCO, que busca marcos éticos globales, van en esa dirección. Se necesita educar al público sobre los pros y contras, escuchar sus preocupaciones y quizás redefinir juntos qué entendemos por “mejorar” el mundo natural sin caer en visiones simplistas.
Imaginemos un futuro posible y luminoso: la inteligencia artificial, en alianza con la biología, revitaliza ecosistemas heridos, diseñando microbios capaces de limpiar contaminantes y restaurar suelos, reforzando poblaciones diezmadas mediante genética de rescate y controlando plagas sin necesidad de químicos agresivos. Al mismo tiempo, la humanidad se nutre de avances biomédicos que curan enfermedades hereditarias y de alimentos más nutritivos cultivados con menor huella ambiental. Todo ello bajo un principio rector: respetar la dignidad de la vida y aplicar la menor perturbación necesaria. Ese horizonte está a nuestro alcance si orientamos la tecnología con sabiduría. Como especie, tenemos la oportunidad de convertirnos en guardianes informados de la red de la vida, utilizando nuestra creatividad, amplificada por la IA, no solo para explotar, sino para sanar. El desenlace dependerá de las decisiones que estamos tomando ahora.
En palabras del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke: “Nuestra responsabilidad científica es proporcional a nuestro poder”. La IA nos ha conferido un gran poder sobre la vida; estemos a la altura de la responsabilidad.
Referencias
-
Science Media Centre España – «Un artículo analiza los retos éticos de extinguir especies a través de la modificación genética». (15 mayo 2025). [En SMC se resumen los dilemas éticos de eliminar deliberadamente especies mediante gene drives, con comentarios de expertos] sciencemediacentre.essciencemediacentre.es.
-
Agencia SINC – «Un ADN diseñado por IA logra controlar genes en células de mamífero». (Carmen de Ramón, 8 mayo 2025). [Noticia sobre la investigación del CRG publicada en Cell, donde una IA generó secuencias sintéticas de ADN para regular genes con precisión] agenciasinc.esagenciasinc.es.
-
El País (Ciencia) – «Una inteligencia artificial predice la interacción entre todas las moléculas de la vida». (Nuño Domínguez, 8 mayo 2024). [Artículo que describe los avances de AlphaFold 3 de DeepMind en predicción de complejos moleculares, así como otros desarrollos de IA en biología como el diseño de nuevas moléculas] elpais.comelpais.com.
-
Agencia SINC – «Crean los primeros robots vivos que se replican de manera espontánea». (29 noviembre 2021). [Cobertura en español del desarrollo de los xenobots y su capacidad de autorreplicación; incluye citas de los investigadores Bongard y Levin] agenciasinc.esagenciasinc.es.
-
CSIC (CIDE) – «Emplean inteligencia artificial para predecir interacciones entre plantas en ecosistemas poco estudiados». (25 octubre 2024). [Nota de prensa del CSIC sobre estudio en Ecological Informatics que aplicó aprendizaje por transferencia para estudiar comunidades vegetales] csic.escsic.es.
-
Specialty Fabrics Review – «AI enables customization of enzymes to recycle plastic waste». (ATA, 1 marzo 2024). [Artículo que detalla el proceso de Protein Evolution Inc., donde IA generativa diseñó enzimas para degradar residuos plásticos y su demostración en COP28] specialtyfabricsreview.comspecialtyfabricsreview.com.
-
Letras Libres – «Desextinguir al mamut es solo el principio». (Eduardo Turrent Mena, 11 febrero 2025). [Ensayo que describe el proyecto de Colossal Biosciences para la desextinción del mamut y otras especies, destacando las tecnologías de edición genética, reproducción e IA involucradas] letraslibres.comletraslibres.com.
-
UNESCO – «Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial». (Conferencia General de la UNESCO, noviembre 2021). [Primera norma internacional sobre la ética de la IA, establece principios como la promoción de derechos humanos, diversidad, sostenibilidad y supervisión humana en los sistemas de IA] unesco.org.
-
Chemical & Engineering News (ACS) – «Generative AI comes to gene editing». (Laura Howes, 24 abril 2024). [Noticia breve sobre cómo la startup Profluent Bio usó IA generativa (modelo ProGen2) para diseñar nuevas proteínas Cas9 y logró un editor genético AI-diseñado llamado OpenCRISPR-1] cen.acs.orgcen.acs.org.