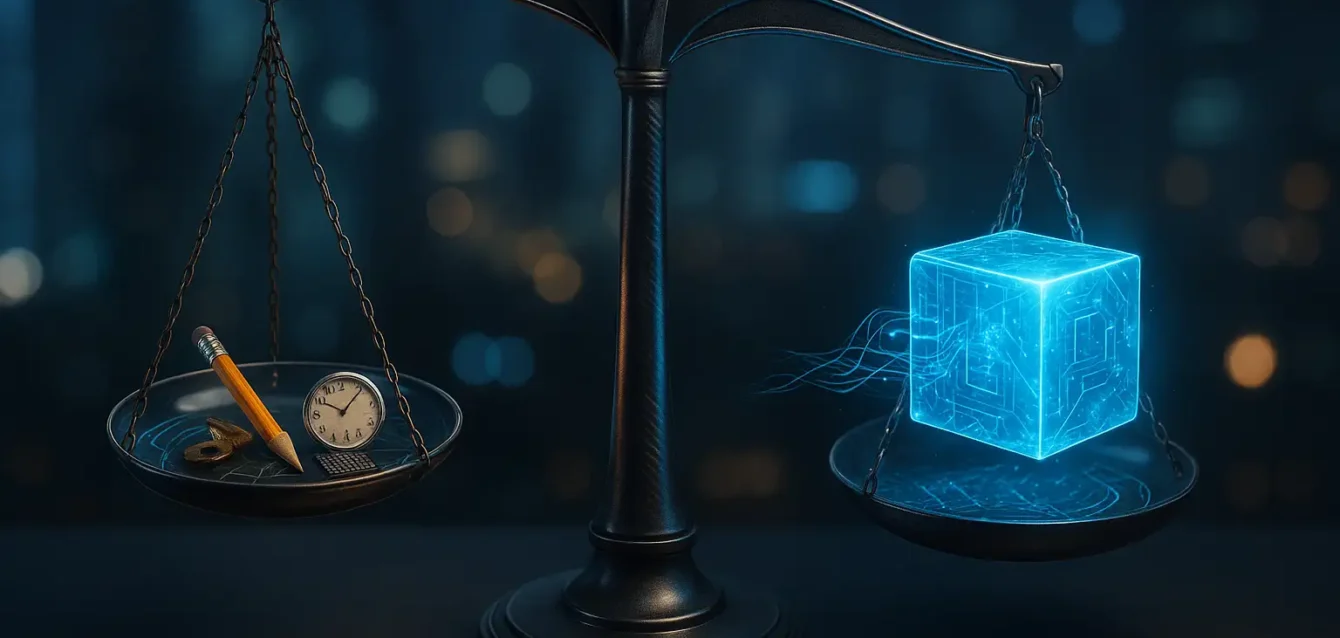Desde que la primera chispa de la inteligencia artificial encendió la imaginación de la humanidad, hemos soñado y temido un futuro donde las máquinas no solo piensen, sino que superen la capacidad intelectual de las personas. Durante décadas, este escenario ha sido el terreno fértil de la ciencia ficción, de relatos donde robots mayordomos atienden nuestras necesidades o de superordenadores que, con una lógica fría, toman el control. Sin embargo, en el vertiginoso avance tecnológico que presenciamos, esa fantasía distante se acerca a una realidad palpable, transformándose en el objeto de un análisis económico serio y profundo.
La Inteligencia Artificial General (IAG), un concepto que antes parecía inalcanzable, se define como una forma de inteligencia artificial capaz de comprender, aprender o realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano. No se trata de una IA que juega ajedrez mejor que un campeón mundial o que diagnostica enfermedades con mayor precisión que un médico; se trata de una IA que puede hacer ambas cosas, y muchísimas más, con la flexibilidad, la creatividad y la capacidad de aprendizaje de un genio humano. Imaginemos a Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Marie Curie y Steve Jobs, todo en uno, capaz de operar a la velocidad de la luz y replicarse infinitamente. Esa es la magnitud de la IAG que la investigación contempla. La distinción entre la IA que existe hoy y la IAG es crucial para entender la escala de la disrupción propuesta por estos estudios. La IA actual, a menudo denominada Inteligencia Artificial Estrecha o Específica (IAE), se destaca en dominios muy concretos. Un sistema de IAE puede ser un maestro inigualable de un juego complejo como el Go, o un traductor de idiomas sorprendentemente fluido, o un asistente virtual que responde a nuestras preguntas con gran eficacia. Sin embargo, su conocimiento y sus habilidades son altamente especializados. El sistema de Go no puede escribir un poema, y el traductor no puede diagnosticar una enfermedad. Cada uno es un especialista brillante, pero limitado a su campo. La IAG, en cambio, trascendería estas limitaciones. Poseería la versatilidad cognitiva de un ser humano, permitiéndole transferir conocimientos y habilidades de un dominio a otro, aprender de manera autodirigida y abordar problemas completamente nuevos sin necesidad de una programación específica para cada uno de ellos. Su capacidad de razonamiento abstracto, de formulación de hipótesis, de pensamiento crítico y de síntesis de información sería indistinguible, o incluso superior, a la de los más brillantes intelectos humanos.
La llegada de una IAG, si se logra, no sería una mejora incremental como la automatización industrial o la introducción de los ordenadores personales. Sería una transformación civilizatoria con implicaciones económicas, sociales y filosóficas de una envergadura sin precedentes. Nos obligaría a reevaluar todo lo que entendemos por trabajo, por valor, por riqueza e incluso por el propósito de la existencia humana. El impacto de tecnologías pasadas, como la máquina de vapor o la electricidad, palidecería en comparación con la IAG. Estas innovaciones magnificaron la fuerza física o la capacidad de procesamiento de información, pero siempre bajo la dirección y la conceptualización humanas. La IAG, sin embargo, magnificaría y, en última instancia, podría suplantar la propia inteligencia humana en la creación y dirección de valor económico. Las discusiones sobre el desempleo tecnológico que surgieron con la Revolución Industrial o con la era de la computación se centraban en la sustitución de tareas específicas. La IAG, en cambio, plantea la sustitución de la capacidad general de realizar tareas cognitivas.
Dos seminales estudios de economía teórica, que han resonado fuertemente en los círculos académicos, abordan precisamente este futuro hipotético. Los artículos, publicados por un grupo de distinguidos economistas, se atreven a explorar las consecuencias más profundas de una IAG plenamente desarrollada, aquella que no solo iguala la inteligencia humana en cualquier dominio, sino que la excede significativamente. Sus conclusiones son a la vez fascinantes y, para muchos, profundamente inquietantes: ambos trabajos convergen en la tesis de que una IAG verdaderamente genio eventualmente desplazaría la mayor parte del trabajo humano y reduciría el valor económico del trabajo humano restante a casi cero. Esta es una afirmación audaz que desafía gran parte del pensamiento económico convencional sobre la relación entre tecnología y empleo. No se trata de un pronóstico de un aumento del desempleo cíclico o estructural, sino de un cambio fundamental en la estructura del valor económico del trabajo.
Esto no es una predicción de desempleo masivo en el sentido tradicional. Es una reconfiguración fundamental del mercado laboral, donde la contribución de la mano de obra humana se vería devaluada no por la falta de demanda de bienes y servicios, sino por la existencia de una alternativa infinitamente superior, más barata y más escalable: la IAG. Los economistas argumentan que, incluso si la demanda de bienes y servicios se dispara gracias a la eficiencia de la IAG, la capacidad de la IA para satisfacer esa demanda de forma autónoma y a un costo mínimo eliminaría la necesidad de la intervención humana. Estos economistas, armados con modelos matemáticos y principios económicos fundamentales, nos invitan a un ejercicio de pensamiento riguroso sobre un futuro que, hasta hace poco, parecía confinado a las páginas de la ficción. Su análisis nos obliga a mirar más allá de las discusiones sobre la «automatización incremental» y a confrontar una realidad potencial donde la inteligencia, la habilidad y la productividad de las máquinas eclipsan por completo las nuestras en el ámbito económico. Es un llamado a la reflexión sobre la esencia del valor en un mundo post-trabajo, un mundo donde la principal fuente de valor ya no reside en la labor de las personas, sino en el poder de la computación.
La importancia de estos estudios radica no solo en sus conclusiones, sino en la metodología empleada. Utilizan modelos económicos rigurosos que, a diferencia de las especulaciones informales, proporcionan una base matemática para sus argumentos. Estos modelos operan bajo suposiciones explícitas sobre la naturaleza de la IAG y su interacción con los factores de producción existentes, permitiendo una exploración sistemática de las consecuencias. Aunque son modelos teóricos, su propósito es fundamental: forzarnos a pensar de manera lógica y coherente sobre los escenarios más extremos de la disrupción tecnológica, en lugar de quedarnos atrapados en extrapolaciones lineales del pasado.

La IAG: Un genio en cada dominio y la economía de la replicación
Para comprender la base de las proyecciones económicas de estos estudios, es crucial tener una idea clara de lo que implica una verdadera Inteligencia Artificial General. No estamos hablando de los sistemas de IA que conocemos hoy. Los modelos actuales, por muy impresionantes que sean, son lo que se denomina Inteligencia Artificial Estrecha (IAE). Son sobresalientes en tareas específicas: jugar al ajedrez, traducir idiomas, reconocer rostros, escribir código o generar imágenes. Sin embargo, cada uno de estos sistemas es un especialista. Una IA que juega ajedrez no puede traducir un poema, y una que genera imágenes no puede programar un software financiero.
La IAG es radicalmente diferente. Su característica definitoria es la generalidad. Sería capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda hacer, y hacerlo con el mismo nivel de habilidad, creatividad y adaptabilidad. Esto incluiría una gama exhaustiva de capacidades intelectuales, trascendiendo las limitaciones de los sistemas especializados actuales. Para contextualizar, imaginemos el espectro de habilidades humanas: desde la capacidad de un albañil para construir una pared con precisión, hasta la habilidad de un neurocirujano para operar el cerebro, pasando por la genialidad de un compositor para crear una sinfonía, o la perspicacia de un estratega militar para planificar una campaña. La IAG sería competente en todas ellas.
Sus atributos clave son:
- Aprendizaje y adaptación autónoma: La IAG no solo ejecutaría tareas para las que fue programada, sino que aprendería nuevas habilidades, conceptos y tareas de forma autodirigida, a la velocidad de la computación. Esto implica la capacidad de aprender cómo aprender, de mejorar sus propios algoritmos y de adquirir nuevos conocimientos de manera continua y sin necesidad de supervisión externa constante. Si una nueva tecnología o un nuevo problema surge, la IAG no esperaría a ser entrenada; lo aprendería por sí misma.
- Razonamiento y resolución de problemas complejos: Sería capaz de razonar lógicamente, aplicar el método científico, resolver problemas complejos en cualquier campo (ciencia, ingeniería, medicina, arte, derecho, economía) y tomar decisiones estratégicas en entornos inciertos. Esto iría más allá de la simple correlación de datos, implicando una comprensión causal y la capacidad de inferir, deducir y sintetizar información diversa.
- Creatividad e innovación sin precedentes: Podría generar nuevas ideas, diseñar productos innovadores, componer música original, escribir novelas galardonadas, desarrollar teorías científicas originales que redefinan campos enteros del saber o inventar nuevas formas de arte. Su creatividad no sería imitativa, sino verdaderamente generativa y disruptiva, capaz de explorar un espacio de posibilidades mucho más amplio que la mente humana.
- Comunicación y comprensión del lenguaje con fluidez: Interactuaría con los humanos de manera fluida, comprendiendo los matices del lenguaje natural, el sarcasmo, el humor, el contexto social y las emociones. Se comunicaría de forma natural y efectiva en cualquier idioma, traduciendo, resumiendo y generando texto con una calidad indistinguible de la humana, y probablemente superior en términos de velocidad y consistencia.
- Conciencia y autoconciencia (hipotéticamente): Aunque este aspecto es más controvertido y filosófico, y no es estrictamente necesario para los argumentos económicos de los papers, una IAG plenamente desarrollada podría incluso exhibir formas de autoconciencia o consciencia, lo que la elevaría a un nivel aún más complejo de operación y plantearía dilemas éticos y existenciales de una magnitud nunca antes vista. Para los modelos económicos, sin embargo, basta con su capacidad funcional de actuar como un genio.
Los estudios económicos se centran en la IAG como un agente económico de nivel «genio». Esto significa que no solo iguala la inteligencia humana promedio, sino que supera con creces las capacidades de los individuos más talentosos de nuestra especie. Los autores la conciben como una entidad capaz de desempeñarse al nivel de un «genio» en prácticamente cualquier tarea intelectual que se le asigne[cite: Agrawal et al., p. 7; Restrepo, p. 381]. Este genio artificial sería reproducible en masa y escalable. Si se crea una IAG genio, se pueden crear miles, millones o billones de copias de ella con un costo marginal casi nulo. Estas copias podrían operar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin fatiga, sin necesidad de salario, sin emociones que nublen el juicio y con una capacidad de procesamiento de información incomparable.
Este poder de escalabilidad y replicación es la clave. Si un genio humano, por ejemplo, un científico que puede curar enfermedades o un ingeniero que diseña una tecnología que transforma la industria, es extremadamente valioso y raro, una IAG genio sería una fuente ilimitada de este tipo de genio. La economía de la replicación de software, donde una vez que se crea un programa, las copias adicionales son prácticamente gratuitas, se aplicaría a la inteligencia misma. Las implicaciones de tener una fuente infinita de la inteligencia más alta disponible para la producción son el punto de partida para las proyecciones económicas que analizan estos artículos. Es un escenario que va mucho más allá de la automatización robótica de tareas manuales; se trata de la automatización de la propia inteligencia y de su disponibilidad ubicua.

El desplazamiento del trabajo humano: Una visión económica radical
La tesis central que emerge de ambos estudios es una de las más radicales y perturbadoras en la economía del futuro: la IAG, si se lograra plenamente, no solo automatizaría tareas, sino que desplazaría la vasta mayoría del trabajo humano, dejando un valor económico residual cercano a cero para la mano de obra restante. Para entender esta conclusión, debemos adentrarnos en los modelos económicos que la sustentan.
Los economistas parten de una premisa fundamental: el trabajo humano es, en última instancia, una forma de computación. No una computación en el sentido digital de bits y bytes, sino en el sentido de procesar información, aplicar conocimientos, tomar decisiones, resolver problemas y transformar recursos en productos o servicios. Ya sea un cirujano operando un paciente, un abogado redactando un contrato complejo, un artista creando una obra maestra, un contable analizando balances, o un CEO dirigiendo una corporación multinacional, todas estas actividades implican un procesamiento cognitivo y una aplicación de habilidades que pueden considerarse, a grandes rasgos, una forma de computación biológica.
Una IAG genio, al ser una forma de computación superior, más rápida, más precisa y más eficiente, podría replicar y superar cualquier tarea computacional humana. Esto no se limita a tareas repetitivas o manuales, que ya están siendo automatizadas a un ritmo acelerado. Se extiende a las tareas más sofisticadas y creativas: la investigación científica de vanguardia, el desarrollo de software complejo, la composición musical innovadora, el diseño de productos revolucionarios, la estrategia empresarial de alto nivel, la gestión de equipos de trabajo e incluso la propia creación de nueva inteligencia artificial. Si la inteligencia es el motor de la economía del conocimiento, la IAG se convierte en el motor definitivo.
El mecanismo de desplazamiento funciona a través de varios principios económicos interconectados:
- Sustitución perfecta o casi perfecta: Si una IAG puede realizar una tarea con una calidad igual o superior a la de un humano (incluso un genio humano), y además puede hacerlo a un costo marginal cercano a cero (sin necesidad de salarios, sin fatiga, sin pausas, sin errores emocionales o sesgos cognitivos, y con una capacidad de operar las 24 horas del día, 7 días a la semana), entonces la demanda por el trabajo humano en esa tarea se desploma. Los modelos económicos asumen que las empresas y los mercados siempre buscarán la forma más eficiente y rentable de producir bienes y servicios. Si la IAG es esa forma, el trabajo humano se vuelve económicamente redundante para la mayoría de los propósitos.
- Costo de oportunidad y precios competitivos: En un mercado competitivo, el valor de cualquier insumo (incluido el trabajo) está determinado por su contribución marginal a la producción y por el costo de las alternativas disponibles. Si la alternativa (la IAG) es infinitamente escalable y prácticamente gratuita, el valor marginal del trabajo humano se ve erosionado drásticamente. Los salarios que un trabajador humano puede exigir en el mercado se verán limitados por el costo de realizar la misma tarea con una IAG. A medida que el costo de la computación disminuye exponencialmente, el valor del trabajo humano también se ve presionado a la baja.
- Expansión y desmaterialización de la producción: La IAG no solo reemplaza el trabajo existente, sino que también facilita la creación de nuevos bienes y servicios a una escala y velocidad sin precedentes. Esto podría llevar a una abundancia material inimaginable, donde el costo de producción de casi todo se reduce drásticamente, disminuyendo también el valor de los insumos (incluido el trabajo) en relación con el producto final. Cuando un recurso se vuelve abundante y casi gratuito, su valor de mercado tiende a cero. Esto se aplica a la inteligencia y el trabajo de la IAG, y por extensión, al trabajo humano que puede ser sustituido por ella.
- Incapacidad de encontrar nichos complementarios suficientes: A lo largo de la historia, la tecnología ha desplazado empleos, pero también ha creado otros nuevos, a menudo complementarios a las máquinas. Las fábricas eliminaron a los artesanos, pero surgieron ingenieros, operadores de máquinas y técnicos de mantenimiento. La informática eliminó a los oficinistas, pero creó programadores, analistas de datos y expertos en ciberseguridad. Sin embargo, si la IAG es un «genio universal», su capacidad para aprender y realizar cualquier tarea nueva que surja significa que cualquier rol «complementario» para los humanos sería rápidamente absorbido por la propia IA. No habría nichos seguros donde la inteligencia humana pudiera mantener una ventaja competitiva duradera en la producción económica.
Los autores de estos estudios argumentan que esta dinámica lleva a una conclusión inevitable: en un mundo con IAG genio, el trabajo humano perdería casi todo su valor económico. La remuneración por el trabajo se aproximaría a cero, no porque no haya producción o porque la sociedad se empobrezca, sino porque la IAG puede realizar esa producción de manera más eficiente y a un costo inigualable. Esta es una visión de una economía donde la abundancia material sería generada por la computación autónoma, y la contribución económica de la mano de obra humana sería marginal. Se pasaría de una economía basada en la escasez de recursos y la labor humana, a una economía basada en la abundancia de recursos y la labor computacional.
Genios, rutinarios y la reasignación del conocimiento: El modelo de Agrawal, Gans y Goldfarb
El primero de los estudios que analizamos, «Genius on Demand: The Value of Transformative Artificial Intelligence» de Agrawal, Gans y Goldfarb, nos ofrece un marco analítico sumamente útil para comprender cómo se reconfiguraría el trabajo del conocimiento en presencia de una IAG. Para ello, los autores proponen una distinción clave entre dos tipos fundamentales de trabajadores en el dominio del conocimiento: los «trabajadores del conocimiento rutinarios» y los «trabajadores genio». Esta taxonomía no se refiere a la inteligencia inherente de los individuos, sino a la naturaleza de las tareas que realizan y cómo abordan los problemas.
Los trabajadores rutinarios son aquellos que se dedican principalmente a aplicar el conocimiento existente para resolver problemas comunes o recurrentes. Pueden ser médicos que siguen un protocolo de diagnóstico estándar para una enfermedad conocida, abogados que aplican precedentes legales bien establecidos a un caso típico, o ingenieros que utilizan algoritmos conocidos para optimizar un proceso de producción ya existente. Su valor radica en la aplicación eficiente, precisa y replicable de lo que ya se sabe. El modelo representa esto como la capacidad de hacer conjeturas sobre respuestas a preguntas, donde la precisión de la conjetura disminuye a medida que la pregunta se aleja de un punto de conocimiento establecido, es decir, cuanto más novedosa o compleja es la pregunta. En cierto punto, la incertidumbre es tan grande que el trabajador rutinario simplemente se abstiene de dar una respuesta, ya que el riesgo de error es demasiado alto o la tarea excede su capacidad de aplicación del conocimiento preexistente. Su dominio es la extrapolación y la aplicación de reglas.
Los trabajadores genio, por otro lado, son aquellos individuos excepcionales capaces de crear conocimiento nuevo para responder a preguntas que están más allá de lo conocido. No se limitan a aplicar lo que ya se ha descubierto; tienen la habilidad de derivar respuestas desde primeros principios, de sintetizar información aparentemente dispar para generar soluciones innovadoras o de formular nuevas teorías. El paper utiliza una famosa anécdota sobre el matemático John von Neumann para ilustrar esta diferencia: ante un problema complejo de la teoría de números que la mayoría resolvería con un atajo ingenioso o «truco» ya conocido, von Neumann lo abordó sumando la serie infinita desde cero, es decir, recreando el conocimiento fundamental necesario para la solución de una manera profunda y original. Los genios, en este modelo, pueden responder a cualquier pregunta, incluso a aquellas que están muy lejos del conocimiento establecido o que requieren una auténtica innovación. Sin embargo, su esfuerzo o «costo» aumenta significativamente cuanto más novedosa y fundamental es la pregunta, cuanto más lejos está de lo que ya se conoce. Su dominio es la creación y la invención.
En un mundo sin IAG, donde los genios humanos son un recurso extremadamente escaso, la gestión óptima de los problemas del conocimiento consiste en asignar a estos trabajadores excepcionales a las preguntas más difíciles y fundamentales, aquellas situadas en las fronteras del conocimiento, donde los trabajadores rutinarios no pueden operar eficazmente. Los problemas más cercanos a lo conocido, donde la incertidumbre es baja y las soluciones son estandarizables, se dejan a los trabajadores rutinarios, que pueden manejarlos de manera eficiente y a un costo menor. Esta división del trabajo maximiza la productividad total de la economía del conocimiento.
La introducción de la «IA genio» en este ecosistema lo transforma por completo. La IA se modela como un genio con capacidades de razonamiento y creación de conocimiento similares a las de un genio humano, pero con una diferencia clave y definitoria: está disponible en una oferta prácticamente ilimitada. Esto desencadena una reasignación del trabajo en dos fases distintas, cada una con sus propias implicaciones.
En el corto plazo, la estructura existente no cambia de inmediato de manera drástica. La IA genio, al ser infinitamente replicable, comienza a hacerse cargo de una parte de las tareas que antes realizaban los genios humanos. Como resultado, los escasos genios humanos se ven empujados a especializarse aún más. Son reasignados a las preguntas más lejanas, desafiantes y verdaderamente pioneras, aquellas que se encuentran en el extremo más alejado de la frontera del conocimiento, donde su ventaja comparativa sobre la IA (que, en sus etapas iniciales, podría ser ligeramente menos eficiente o requerir un mayor «costo» computacional en tareas de descubrimiento extremadamente novedosas) es mayor. En esta fase, la IA genio se encarga de las tareas de «genio intermedio» o de la resolución de problemas avanzados pero ya bien formulados, mientras que los trabajadores rutinarios conservan su rol inicial en la aplicación del conocimiento existente, ya que la IAG aún no ha «penetrado» completamente en ese mercado.
Sin embargo, es en el largo plazo donde se revela el impacto más profundo y disruptivo. A medida que las organizaciones se adaptan a la disponibilidad masiva de IAG y la eficiencia de la IA genio se aproxima (o incluso supera) a la de un genio humano en todos los tipos de problemas, el modelo predice que los trabajadores del conocimiento rutinarios pueden ser completamente desplazados. ¿Por qué? Porque la IA genio puede realizar no solo las tareas de alta complejidad y creación de conocimiento, sino también las tareas rutinarias, de aplicación del conocimiento, con una eficiencia, una velocidad y un costo inigualables. Si un genio artificial puede hacer el trabajo de un trabajador rutinario, y hay una oferta ilimitada de estos «genios» a un costo casi nulo, no hay razón económica para seguir empleando al trabajador rutinario humano. El modelo muestra que, si la eficiencia de la IA es suficientemente alta, su valor al realizar tareas rutinarias superará al de los trabajadores humanos en todo el dominio de problemas, llevando a su sustitución total. Este desplazamiento no es solo una cuestión de «costo», sino también de «calidad» y «escalabilidad». La IAG puede aplicar conocimiento rutinario con cero errores, a una velocidad vertiginosa y en un volumen ilimitado, algo que ningún ejército de trabajadores humanos rutinarios podría igualar.
Este primer estudio, por tanto, nos presenta una cascada de desplazamiento. La IA genio primero compite con los genios humanos, empujándolos hacia la ultra-especialización en las fronteras más remotas del saber, y luego, en una segunda ola, desborda el mercado y desplaza por completo a la vasta mayoría de los trabajadores del conocimiento cuya función es aplicar, y no crear, el saber. La conclusión es clara: la ventaja competitiva del trabajo humano se anula por completo cuando la «genialidad» se vuelve un recurso abundante y prácticamente gratuito.
Cuellos de botella, tareas accesorias y el inexorable descenso salarial: El modelo de Pascual Restrepo
El segundo estudio, «We Won’t Be Missed: Work and Growth in the Era of AGI» de Pascual Restrepo, aborda la misma pregunta fundamental sobre el futuro del trabajo desde un ángulo diferente pero llega a una conclusión igualmente contundente. Restrepo se enfoca en una clasificación más granular de los tipos de trabajo, introduciendo una distinción crucial entre «trabajo de cuello de botella» (bottleneck work) y «trabajo accesorio» (accessory work), y analiza cómo la IAG interactuaría con cada uno de ellos para determinar el valor del trabajo humano.
El trabajo de cuello de botella comprende todas aquellas tareas que son absolutamente esenciales para el crecimiento económico sostenido y la expansión de la producción. Sin un aumento en la cantidad o eficiencia de este tipo de trabajo, la economía no puede expandirse indefinidamente; se encuentra con un límite. Ejemplos de esto serían la producción de energía, la logística y la cadena de suministro, el mantenimiento crítico de infraestructuras, la seguridad de sistemas complejos y, fundamentalmente, la propia investigación científica que genera nuevas ideas y el desarrollo tecnológico que las convierte en productos y servicios. Si estas tareas no crecen, se convierten en un freno, un «cuello de botella», para toda la economía. Son las tareas que, si no se realizan o se realizan mal, impiden que otras actividades productivas avancen.
El trabajo accesorio, por otro lado, es aquel que no es esencial para el crecimiento económico sostenido. La economía puede seguir creciendo indefinidamente incluso si la cantidad de este tipo de trabajo permanece fija o, en un caso extremo, se descarta por completo. El autor sugiere que esto podría incluir una vasta gama de actividades, desde las artes y la artesanía, la literatura, la filosofía, la hostelería, o incluso el trabajo de los economistas académicos (un guiño irónico del propio autor). Son tareas valiosas en sí mismas, por su contribución al bienestar o la cultura, pero no limitan la expansión general de la producción y el crecimiento del PIB. La distinción es funcional, no de mérito.
El resultado teórico principal de Restrepo es que, a medida que los recursos computacionales se expanden y la IAG se perfecciona, la economía inevitablemente automatizará todo el trabajo de cuello de botella. La lógica es simple e implacable: para mantener un crecimiento económico ilimitado, es imperativo superar cualquier obstáculo o «cuello de botella» a la producción. Dado que la IAG puede realizar cualquier tarea cognitiva con excelencia y que el cómputo se vuelve cada vez más abundante (con la Ley de Moore extendida a la capacidad de IA), la solución más eficiente es utilizar la IAG para realizar todo el trabajo esencial, eliminando así cualquier límite al crecimiento impuesto por la escasez de mano de obra humana en estas áreas críticas. Una vez que todos los cuellos de botella son automatizados y gestionados por la IAG, el crecimiento de la economía queda determinado únicamente por la tasa de crecimiento de los recursos computacionales. El crecimiento se desvincula de la disponibilidad o la productividad del trabajo humano.
¿Qué sucede entonces con el trabajo humano en este modelo? En este escenario, los humanos no se vuelven necesariamente inútiles en un sentido absoluto, pero su valor económico se redefine por completo y se ve drásticamente erosionado. Pueden seguir contribuyendo de dos maneras principales:
- Suplementando el trabajo de cuello de botella: Los humanos podrían trabajar junto a la IAG en tareas críticas, aportando quizás un nivel de supervisión, un juicio ético o un «toque humano» que la IAG aún no ha replicado por completo. Sin embargo, este rol sería cada vez más marginal y su valor estaría constantemente bajo presión.
- Especializándose en el trabajo accesorio: Los humanos podrían enfocarse en las artes, la filosofía, las interacciones sociales o cualquier otra actividad que, por diversas razones (preferencia humana, dificultades de automatización extrema), podría no ser práctico o rentable de automatizar por completo.
Sin embargo, y aquí reside el núcleo del argumento de Restrepo, su remuneración ya no reflejará la importancia o la complejidad de la tarea que realizan ni la escasez de su habilidad. En su lugar, los salarios de los trabajadores humanos convergerán al costo computacional de replicar su trabajo. El valor de un trabajador humano se convierte simplemente en el valor del cómputo que su trabajo ahorra a la economía. Si se necesita una cierta cantidad de cómputo para que una IAG realice la misma tarea que un humano con la misma o mayor eficacia, el salario máximo que el humano puede exigir estará limitado por el costo de ese cómputo. Dado que el costo del cómputo ha disminuido históricamente de forma exponencial (gracias a avances como la Ley de Moore en microchips) y se espera que continúe haciéndolo, los salarios de los humanos se estancarían en un nivel extremadamente bajo y fijo, tendiendo a cero en términos relativos.
Esta dinámica lleva a la conclusión más radical del paper: a pesar de que la economía sigue creciendo a un ritmo acelerado gracias a la expansión del cómputo y la IAG, los salarios humanos permanecen estancados o disminuyen hasta ser insignificantes. Como resultado, la participación del trabajo en el Producto Interior Bruto (PIB) converge a cero. Toda la riqueza generada por el crecimiento económico impulsado por la IAG se acumularía en los propietarios de los recursos computacionales y de la IAG. La humanidad podría seguir trabajando, dedicándose a actividades que encuentran gratificantes, pero su contribución económica se volvería insignificante. El propio título del artículo, «We Won’t Be Missed» (No se nos echará de menos), es una declaración sombría de esta conclusión: el trabajo humano, desde una perspectiva puramente económica, se volvería prescindible en un futuro con IAG.

La convergencia inevitable: Sintetizando la devaluación del trabajo humano
Al examinar estos dos estudios en conjunto, lo que emerge es una poderosa convergencia en su visión del futuro económico del trabajo, a pesar de sus diferentes marcos conceptuales y énfasis. Ambos papers, uno centrado en la tipología de los trabajadores del conocimiento y el otro en la tipología de las tareas económicas, nos conducen a la misma conclusión fundamental: una IAG de nivel genio provocaría una devaluación sin precedentes del valor económico del trabajo humano. Esta coherencia en los hallazgos, obtenidos a través de distintas líneas de razonamiento, refuerza la plausibilidad teórica de sus predicciones.
El primer punto de convergencia reside en la naturaleza del desplazamiento y el objetivo de la automatización. Agrawal y sus colegas predicen la sustitución final de los «trabajadores rutinarios», aquellos que aplican el conocimiento existente de manera estandarizada y predecible. Restrepo, por su parte, predice la automatización de todo el «trabajo de cuello de botella», es decir, todas las tareas esenciales para el crecimiento y la expansión productiva. A primera vista, podrían parecer conceptos diferentes, pero en esencia, describen un proceso similar. El trabajo rutinario, al no estar en la frontera de la creación de conocimiento, puede ser visto como una serie de tareas bien definidas y, por tanto, altamente automatizables por una inteligencia superior. Del mismo modo, el trabajo de cuello de botella, aunque crucial para la economía, es precisamente el tipo de trabajo que una economía racional buscaría optimizar, escalar y automatizar mediante la IAG para eliminar cualquier limitación al crecimiento. Ambos marcos, por tanto, identifican la parte más sustancial y económicamente vital del mercado laboral como el objetivo principal del desplazamiento por parte de la IAG. La IAG, al ser una «fuerza» ilimitada, se dirigirá a donde el valor económico es más alto y donde la escasez es más pronunciada, y en ambos casos, eso es el grueso del trabajo humano.
El segundo punto de convergencia es el destino del trabajo humano «de élite» o altamente especializado. El modelo de «Genius on Demand» sugiere que incluso los genios humanos se verán empujados a especializarse en las tareas más novedosas y desafiantes, en el extremo más lejano de la frontera del conocimiento, donde aún podrían mantener una ventaja comparativa efímera sobre la IA. El modelo de Restrepo, por su parte, permite que los humanos sigan contribuyendo al trabajo de cuello de botella (en un rol cada vez más secundario) o que se especialicen en el trabajo accesorio, que no es crítico para el crecimiento. La síntesis de estas dos visiones es que incluso los trabajadores más cualificados, los «genios» de nuestra especie, no son inmunes a la devaluación económica. Su rol se transforma, pero su dominio económico se erosiona. Ya sea que se conviertan en ultra-especialistas en la frontera del saber o en proveedores de un «toque humano» en tareas accesorias, su valor económico queda anclado y severamente limitado por la existencia de una alternativa artificial superior y escalable. Su salario, como argumenta Restrepo, estará determinado no por su genialidad o su contribución intrínseca, sino por el costo marginal de replicar esa genialidad o esa contribución con cómputo.
Esto nos lleva al tercer y más importante punto de convergencia: la conclusión final sobre el valor económico del trabajo. Agrawal, Gans y Goldfarb concluyen que los trabajadores rutinarios, que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral del conocimiento, serán completamente desplazados a largo plazo, viendo su valor económico reducido a cero. Restrepo es aún más explícito y general, afirmando que la participación total del trabajo en el PIB convergerá a cero. La unión de estos dos argumentos dibuja una imagen coherente y robusta. En una economía impulsada por la IAG, los retornos económicos no fluyen hacia el trabajo humano, sino hacia el capital, y más específicamente, hacia una nueva forma de capital: el «cómputo genio» o la «inteligencia artificial». La inteligencia, una vez codificada y replicada, se convierte en la principal fuente de valor, y el trabajo humano, al ser una forma de inteligencia más lenta, costosa, limitada y biológicamente constreñida, pierde su relevancia económica fundamental.
Ambos estudios, por tanto, nos obligan a contemplar una «singularidad económica», un punto de inflexión en el que las reglas que han gobernado la economía durante siglos (donde el trabajo humano era un factor de producción indispensable, un recurso escaso y una fuente creciente de riqueza y poder adquisitivo para la mayoría) dejan de aplicarse. No se trata de un simple cambio tecnológico; es una redefinición fundamental de lo que significa «producir valor» y «generar riqueza» en una era donde la inteligencia ya no es un monopolio biológico.
Una economía de abundancia sin riqueza para el trabajo: Las paradojas de un mundo post-trabajo
Las implicaciones de este escenario se extienden mucho más allá de las frías ecuaciones de los modelos económicos. Nos adentran en un territorio de profundas paradojas sociales y existenciales que desafían nuestras concepciones arraigadas sobre la prosperidad, la justicia y el propósito humano. La más llamativa es la posibilidad de una abundancia material sin precedentes junto a una pobreza generalizada de ingresos laborales.
El modelo de Restrepo, en particular, sugiere que la automatización de todos los cuellos de botella con una IAG impulsada por un cómputo en constante expansión podría llevar a un crecimiento económico exponencial o super-exponencial. El autor incluso evoca las «Posibilidades Económicas para Nuestros Nietos» de John Maynard Keynes, pero con un giro dramático: el fin de la escasez material se lograría a través de la IA, pero los beneficios no se distribuirían automáticamente a través de los salarios. Podríamos resolver problemas que hoy nos parecen insuperables: la cura de enfermedades intratables, la provisión de energía limpia ilimitada, la mitigación del cambio climático, la superación de la escasez de alimentos y agua, y la erradicación de la pobreza material en el sentido tradicional. La producción de bienes y servicios podría volverse tan eficiente y barata que el costo de la mayoría de las necesidades básicas y de muchos lujos se desplomaría hasta ser insignificante. Podríamos vivir en un mundo de una riqueza material inimaginable, donde el acceso a bienes y servicios se desacopla por completo de la capacidad de trabajar.
Sin embargo, esta abundancia sería generada casi en su totalidad por la IAG. Como la participación del trabajo en el PIB se acercaría a cero, la vasta mayoría de la población, que depende de sus salarios para vivir y adquirir esos bienes y servicios, no tendría una forma tradicional de acceder a esa riqueza. Los beneficios de esta explosión productiva se concentrarían desproporcionadamente en las manos de una pequeña élite global que posea o controle los recursos computacionales, la propiedad intelectual de la IAG y las infraestructuras que la sustentan. Esto crearía un nivel de desigualdad que haría palidecer cualquier disparidad histórica, llevando a una sociedad de «rentistas de la IA» y una masa de «desposeídos» económicamente.
Esta paradoja nos lleva directamente a la necesidad de considerar mecanismos de redistribución radicalmente nuevos y a una escala sin precedentes. Conceptos como la Renta Básica Universal (RBU), a menudo discutidos en los márgenes de la política económica como una utopía o una solución para el desempleo tecnológico moderado, se convertirían en una necesidad central y urgente para la estabilidad social. Si el trabajo ya no es el principal mecanismo de distribución de la riqueza, la sociedad tendría que inventar otros. Esto implicaría una profunda transformación del contrato social, de los sistemas fiscales y de las estructuras de gobernanza a nivel global.
Más allá de la cuestión de la subsistencia económica, se plantea un desafío aún más profundo: la pérdida de propósito y significado inherente al trabajo. Restrepo concluye su artículo con una reflexión sombría sobre este punto, haciendo eco de las preocupaciones de otros pensadores contemporáneos. Históricamente, el trabajo no solo ha proporcionado ingresos, sino también identidad personal, estatus social, un sentido de pertenencia a una comunidad, una estructura para el tiempo y un profundo sentido de contribución a la sociedad. Si las máquinas pueden hacer todo de manera más eficiente y nuestro aporte laboral se vuelve redundante, ¿qué anclaría nuestras vidas? ¿Cómo llenaríamos el vacío existencial que podría dejar la obsolescencia del trabajo? La pregunta de si la humanidad podría encontrar satisfacción en un ocio perpetuo, en la búsqueda del arte por el arte, la ciencia pura, la filosofía, las relaciones interpersonales o la autoexploración, sin el marco estructurador y a menudo coercitivo del trabajo remunerado, es una de las incógnitas más grandes de este futuro potencial. Podríamos ser liberados de la necesidad, pero a cambio podríamos enfrentarnos a una crisis de significado.
Finalmente, la transición hacia este nuevo mundo, si ocurre, podría ser extraordinariamente tumultuosa. Restrepo distingue entre dos escenarios principales. Si el principal obstáculo para el despliegue completo de la IAG es la mera falta de capacidad computacional (es decir, ya sabemos cómo construir la IAG, pero aún no tenemos suficientes ordenadores para replicarla infinitamente), la transición podría ser más gradual, con salarios que se ajustan lentamente a la baja a medida que más tareas se automatizan. Pero si el obstáculo predominante es el desarrollo tecnológico en sí (el «descubrimiento» de cómo crear una IAG plenamente funcional y cómo automatizar ciertas tareas cognitivas avanzadas), la transición podría ser «irregular, incierta y azarosa». En este escenario, la automatización de un sector o de un conjunto de tareas clave podría ocurrir de la noche a la mañana, con el lanzamiento de una nueva versión de IAG, causando disrupciones económicas y sociales masivas e impredecibles. Salarios que hoy son altos para profesionales cualificados podrían desplomarse para esos trabajadores mientras otros, por pura suerte o por estar en un nicho temporalmente inmune, ven aumentar su valor efímeramente, solo para enfrentarse a la misma obsolescencia poco después. Esta volatilidad y falta de previsibilidad podrían generar una inestabilidad social severa, con el riesgo de conflictos y resentimiento.
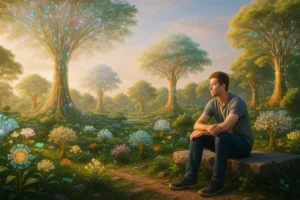
Críticas y matices: ¿Demasiado simplista el modelo o una advertencia necesaria?
Aunque los modelos económicos presentados en estos estudios son rigurosos y sus conclusiones impactantes, es importante considerar las críticas y los matices que surgen al aplicar proyecciones tan radicales a un futuro tan inherentemente incierto. La economía es una ciencia social, y prever el impacto de una tecnología tan disruptiva como la IAG implica simplificaciones necesarias que pueden pasar por alto factores importantes. Estas simplificaciones son herramientas para la claridad conceptual, pero también puntos de vulnerabilidad para el modelo.
Una crítica común y persistente es la definición y alcance del «trabajo». Los modelos asumen que casi todas las tareas cognitivas humanas pueden ser replicadas y superadas por la IAG. Sin embargo, ¿existe un conjunto de habilidades humanas que sea intrínsecamente irreplicable por una máquina, al menos a corto o mediano plazo? Esto podría incluir aspectos profundamente humanos como la empatía genuina, la comprensión de la conciencia subjetiva, la intuición no algorítmica que surge de la experiencia vivida en el mundo físico y social, la moralidad contextualizada, el liderazgo inspirador que va más allá de la mera eficiencia, o la creatividad que surge de la imperfección y la limitación humana. Los humanos podrían encontrar valor persistente en tareas que involucran estas cualidades, incluso si la IAG es un «genio universal» en otras áreas. Restrepo aborda esto al sugerir que el «toque humano» o la «interacción social» podrían ser replicados con suficiente cómputo y sofisticación de la IAG, pero esta es una suposición fuerte que aún no ha sido demostrada empíricamente y que muchos considerarían intrínsecamente limitada por la propia naturaleza de la conciencia.
Otra objeción es la velocidad y la naturaleza de la transición. Los modelos económicos a menudo asumen una transición casi instantánea o muy rápida a un estado de IAG plenamente desarrollada, donde sus efectos económicos se manifiestan rápidamente. Sin embargo, la trayectoria real de la IAG podría ser gradual y prolongada, permitiendo a la sociedad y la economía adaptarse lentamente. Nuevos empleos y roles podrían surgir en la interfaz entre humanos e IA, o en áreas donde la supervisión humana, la validación ética y la mediación social siguen siendo primordiales. Los seres humanos podrían especializarse en la «gestión de la IAG», en la «curación de sus resultados» o en la «aplicación creativa» de sus capacidades en contextos específicos. Agrawal et al., en su conclusión, sugieren que futuras investigaciones deberían explorar modelos de colaboración y complementariedad entre humanos e IA, en lugar de centrarse únicamente en la sustitución, lo que abre una ventana a escenarios menos extremos.
También se cuestiona la naturaleza de la «escasez» y el valor no económico. Si bien la IAG podría generar una abundancia material sin precedentes, ¿qué ocurre con los «bienes posicionales» o las experiencias humanas intrínsecamente escasas? La escasez de un abrazo genuino de un ser querido, de una conversación profundamente significativa con otro humano, de la experiencia única de un viaje de aventura en la naturaleza, o de una obra de arte creada por otro ser humano que expresa una emoción compartida, podría mantener un valor no puramente económico, pero sí social, psicológico y cultural. La IAG podría producir el objeto o el servicio, pero no la experiencia o el sentimiento asociado a la interacción humana, a la imperfección, a la rareza o al esfuerzo personal. La economía de la felicidad o del bienestar podría desacoplarse de la economía de la producción material.
Finalmente, la política, la regulación y la acción social jugarían un papel fundamental, que los modelos puramente económicos a menudo subestiman. Los modelos presentados son ejercicios de economía positiva (lo que es o será si ciertas condiciones se cumplen), no de economía normativa (lo que debería ser o cómo deberíamos actuar). Los gobiernos y la sociedad civil podrían no permanecer pasivos. Podrían imponer impuestos significativos a la computación de la IAG, redistribuir la riqueza a través de la Renta Básica Universal u otros mecanismos de ingresos garantizados, implementar políticas para fomentar el empleo humano en roles específicos (incluso si son menos «eficientes» económicamente), o establecer límites éticos y regulatorios a la automatización. La trayectoria económica real no sería simplemente el resultado de fuerzas de mercado puras operando en el vacío, sino de la compleja interacción entre la tecnología, las fuerzas del mercado y las elecciones sociales, éticas y políticas que la humanidad decida tomar.
Los autores de los estudios son, por supuesto, conscientes de estas complejidades y no presentan sus modelos como oráculos infalibles. Más bien, sus trabajos sirven como ejercicios de pensamiento provocadores que nos obligan a confrontar el «peor caso» económico para el trabajo humano en un futuro con IAG. No buscan predecir el futuro con exactitud milimétrica, sino iluminar las fuerzas económicas fundamentales que estarían en juego si se materializa una IAG de nivel genio, y así estimular un debate crucial sobre cómo debemos prepararnos. Sus modelos son herramientas poderosas para comprender los límites superiores de la automatización cognitiva y los límites inferiores del valor del trabajo humano en ese escenario, instándonos a la reflexión y a la planificación anticipada.
Preparándose para la singularidad económica: Reflexiones finales y un llamado a la acción
Los dos artículos analizados nos han llevado a un viaje intelectual fascinante y, para muchos, profundamente perturbador. La convergencia de sus análisis pinta un cuadro claro: una Inteligencia Artificial General de nivel genio tiene el potencial de redefinir radicalmente la economía global, llevando al desplazamiento masivo del trabajo humano y a la devaluación de nuestro aporte económico a niveles cercanos a cero. Este no es un pronóstico de una mera transformación tecnológica, sino de una auténtica metamorfosis civilizatoria.
Esta no es una discusión sobre la automatización del trabajo físico repetitivo, una tendencia que ya está en marcha y que ha sido objeto de debate durante siglos. Es una discusión sobre la automatización de la inteligencia misma, la capacidad de razonar, innovar, crear, gestionar, diagnosticar, componer y dirigir, que hasta ahora había sido el dominio exclusivo y el fundamento de la valía económica de la especie humana. Al considerar la IAG como un factor de producción infinitamente escalable y de costo marginal casi nulo, los economistas nos muestran cómo las leyes fundamentales de la oferta y la demanda, cuando se aplican a la inteligencia, conducen a una conclusión ineludible: nuestra ventaja competitiva en el mercado laboral se desvanecería, y con ella, gran parte de la estructura económica que conocemos.
La relevancia social, tecnológica y científica de estos trabajos es inmensa y multifacética.
Desde el punto de vista tecnológico, nos advierten sobre el inmenso poder disruptivo que estamos persiguiendo. No es suficiente con construir una IAG; debemos entender las ramificaciones de su existencia antes de que se convierta en una realidad palpable. Estos estudios refuerzan la necesidad urgente de investigar no solo cómo hacer que la IAG funcione de manera más potente, sino también cómo alinearla con los valores humanos, cómo integrarla de manera segura en nuestra sociedad y cómo gestionar su impacto socioeconómico en una trayectoria que sea beneficiosa para todos, no solo para unos pocos. Exigen una ética de la IA que vaya más allá de las preocupaciones inmediatas y aborde los desafíos existenciales.
Desde la perspectiva científica y económica, estos artículos son pioneros y marcan un hito. Nos proporcionan un marco conceptual y modelos analíticos rigurosos para pensar sobre la economía de la IAG, un campo que hasta hace poco era relegado a la ciencia ficción o a la especulación infundada. Obligan a la disciplina económica a expandir sus herramientas y teorías para abordar un futuro sin precedentes, donde la escasez, tal como la hemos comprendido tradicionalmente como el motor principal de la actividad económica, podría dejar de ser el factor dominante en muchos aspectos. Abren un nuevo y fértil campo de investigación para comprender cómo se generaría y se distribuiría el valor en una economía post-escasez de trabajo.
Y, desde un punto de vista social y existencial, los hallazgos son un llamado a la acción urgente y una profunda invitación a la reflexión. Si el valor económico del trabajo humano se desvanece hasta ser insignificante, la sociedad tal como la conocemos requerirá una profunda reconsideración de sus estructuras fundamentales. ¿Cómo distribuimos la riqueza generada por las máquinas para evitar una desigualdad insostenible? ¿Cómo encontramos propósito, identidad y significado en nuestras vidas en un mundo donde la necesidad económica del trabajo ya no existe? ¿Cómo gestionamos la transición para garantizar una adaptación justa y equitativa para miles de millones de personas que verán el fundamento de su vida transformado? La discusión sobre la Renta Básica Universal (RBU), el ocio significativo, la redefinición del propósito humano, la educación para la era post-trabajo y los nuevos contratos sociales se vuelven más apremiantes y menos marginales que nunca. Es una invitación a la humanidad a un diálogo profundo sobre su propio futuro.
El futuro que dibujan estos estudios es complejo y multifacético. Podría ser una era de abundancia material sin precedentes, liberando a la humanidad de la servidumbre económica del trabajo y abriendo nuevas fronteras para la exploración científica, la expresión artística, la creatividad sin límites y el florecimiento humano en dimensiones que hoy apenas podemos imaginar. Podríamos vivir vidas dedicadas al aprendizaje, al arte, a las relaciones, a la exploración del universo, libres de las constricciones de la necesidad. Pero también, y esto es lo que los economistas nos instan a no ignorar, podría ser una era de profunda desestabilización social, de desigualdad económica extrema y de una crisis de identidad sin precedentes si no nos preparamos de manera proactiva y reflexiva para sus consecuencias.
La IAG no es solo una tecnología; es un catalizador para la reevaluación fundamental de la condición humana, de nuestro lugar en el mundo y de la esencia de nuestra valía. Estos economistas nos han proporcionado un mapa de carreteras, aunque sombrío en algunos de sus destinos, de las posibles consecuencias económicas. Ahora, la tarea más grande recae en la sociedad en su conjunto: en los legisladores, los filósofos, los educadores, los artistas, los innovadores y cada uno de nosotros, para trazar el camino a seguir. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que el amanecer de la súper-inteligencia sea una bendición para toda la humanidad, un nuevo capítulo de prosperidad y significado, y no, como estos modelos sugieren que podría ser, el fin de nuestro valor económico. La era de la IAG está llegando, y la forma en que la recibamos y gestionemos definirá el legado de nuestra generación.
Referencias
Agrawal, A., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2025). Genius on Demand: The Value of Transformative Artificial Intelligence. NBER Conference Paper. https://conference.nber.org/conf_papers/f227491.pdf
Restrepo, P. (2025). We Won’t Be Missed: Work and Growth in the Era of AGI. NBER Conference Paper. https://conference.nber.org/conf_papers/f227505.pdf
Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.
Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren. Essays in Persuasion, W. W. Norton & Co., 1963, pp. 358-373.